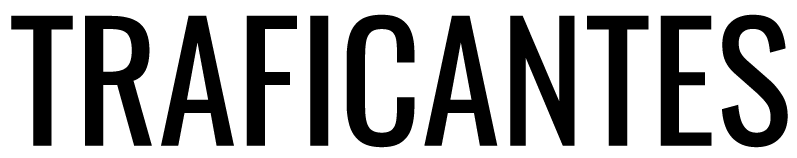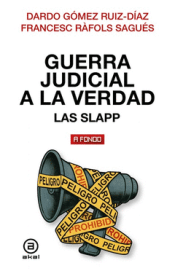La irrupción, poco explicada pero totalmente explicable, de la ultraderecha en el panorama político occidental tiene un poco desconcertado al conjunto de la ciudadanía democrática. No se trata del fascismo ni del nacionalsocialismo de toda la vida, ni siquiera del franquismo. No se trata de nostálgicos -aunque los haya entre sus militantes-, algo que facilita su penetración en colectivos jóvenes necesitados de un líder que coincida con sus frustraciones y les descubra a los «culpables» de sus carencias, además de percibir en sus ideas una innovación política.
Su discurso es anti-Estado y, claro está, defiende la privatización de todas las empresas públicas que garantizan de manera equitativa la seguridad del conjunto de la ciudadanía: áreas tan sensibles como sanidad, educación, vivienda o pensiones públicas pasarían a poder de los grandes fondos de inversión internacionales conocidos como fondos buitre.
Esta «nueva» ultraderecha se encuentra, pues, en el cruce de un capitalismo rabioso y una deshumanización de las relaciones sociales que permitiría la expansión sin cortapisas de sus teorías. A ese respecto sí que hay un punto de encuentro con el fascismo: la cosificación de quienes son distintos, haciéndoles responsables de los estragos del sistema.
El resultado es un ejercicio oficial de crueldad de cara a una sociedad que está aceptando la injusticia como condición ciudadana. Sólo si se conocen sus verdaderas intenciones, se le podrá hacer frente adecuadamente.
DE LAS FAKE NEWS AL PODER
LA ULTRADERECHA QUE YA ESTÁ AQUÍ
Precio: 15,00€
Sin stock, sujeto a disponibilidad en almacenes.
Editorial:
Coleccion del libro:
Idioma:
Castellano
Número de páginas:
160
Dimensiones: 220 cm × 140 cm × 0 cm
Fecha de publicación:
2024
Materia:
ISBN:
978-84-460-5527-3
Traductor/a:
VARI0