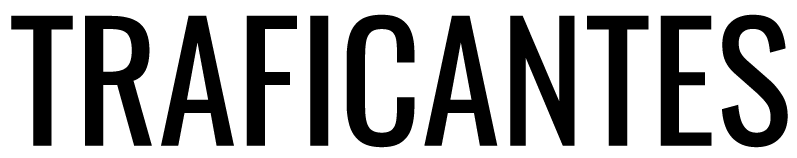Ateneo, cooperativa, sindicato; o si se prefiere centro social, comunidad de trabajo y organización de defensa laboral o de derechos sociales. Puede parecer algo extemporáneo y pobre, una propuesta insuficiente cara a la oleada de destrucción masiva que enfrenta el planeta, la crisis civilizatoria que acompaña al colapso de las viejas instituciones capitalistas y la caída continua del dinamismo económico manifiesta en la serie continua de crisis económicas. Y sin embargo, en la apuesta por generar un archipiélago lo más denso posible de instituciones autónomas1 reside quizás la única posibilidad de reinventar la política, y con ello, de encontrar en el desierto aquello que salva.
Antes de nada una precisión. No es casualidad que la «pequeñez» de la institucionalidad de base, popular, autónoma o calificada con cualquier otro de los adjetivos que sean de nuestra preferencia sea considerada tan «carente». La institución popular o la autoorganización cristalizada en comunidades de base local y democrática ha sido considerada tradicionalmente como el lugar de la «insuficiencia», de la «incompletud», de una continua carencia. La izquierda —en casi todas sus versiones— se ha encargado repetidamente de recordarnos este lugar de la falta. De las instituciones populares se ha dicho y se dice: que carecen de dimensión estratégica, que les falta eso que se llama inteligencia política, que no son capaces de considerar nada más allá de sus asuntos inmediatos o locales (acusación que remite en sentido lato a la mezquindad de estas instituciones), en definitiva, que no alcanzan a hacer Política (con énfasis en las mayúsculas).
Por si fuera poco esta acusación suele ir asociada a peligros —errores es la condena más empleada— que muestran tanto su insuficiencia como una enorme varianza histórica. Así, por ejemplo, la acusación de «economicismo» que desde la Segunda Internacional, pero sobre todo después, establecida la lengua leninista, resumía la tentación de los sindicatos de obrar en una dirección puramente reformista de mejoras laborales: el delito fundamental era la «falta de una dirección política». Por eso, con un tecnicismo histórico aún más preciso, este desvío de la línea correcta se dio en llamar también «tradeunionismo».2 En otro orden y en periodos más recientes, se ha hablado de «localismo», o también de «comunitarismo», con ello se señalaba críticamente la tendencia de estas experiencias a ensimismarse en sus realidades concretas, «pequeñas», «estrechas», de nuevo mezquinas. Incluso en un giro aún más reciente, marcado por la centralidad de la política electoral y el predominio del paradigma «comunicológico», se ha acusado a estas realidades de «militantismo», lo que aludía por un lado a su «guetificación», esto es, a su aislamiento social a modo de reservas indias desconectadas de las «mayorías sociales», y a la propia condición de estas experiencias como demasiado singulares, prácticamente irreproducibles al margen de ciertos entornos politizados.3
Inevitablemente el reverso de esta tipificación de errores y carencias, que en las épocas más severas adquirían la condición de delito penal, estaban las soluciones y propuestas que sin mucha imaginación, reafirmaban las posiciones «ortodoxas» de los propios acusadores. Para la izquierda —al menos, para la mayoría de la misma—, las carencias de estas experiencias pequeñas, locales o simplemente sectoriales se resolvía en la constitución de una organización superior: tradicionalmente el Partido. Aquel constituye una inteligencia superior (la dirección política), que apunta un sentido estratégico (la Revolución) y que representa mejor que esas mismas instituciones populares los intereses de la clase, los oprimidos o las «minorías» que en definitiva la conforman (lo que en última instancia constituye su conciencia). Partido, Organización, Dirección resolvían las carencias que condenaban y condenan, como una ley de hierro, a las instituciones populares a su estrechez y pequeñez.4
En el nuevo reparto de tareas impuesto por la Izquierda, las instituciones populares (sindicatos, casas del pueblo, cooperativas, asociaciones de distinto tipo) tienen, por eso, un lugar, pero esta no es exactamente el de la Política. El papel relegado a estas instituciones era y es el de servir de «base»: son quienes llenan los mítines y manifestaciones, quienes sirven en las campañas electorales, quienes transmiten las consignas, quienes sirven de retaguardia tras la derrota y quienes ponen el cuerpo en las grandes ofensivas. Son, en lenguaje militar, la fuerza de tropa, el cuerpo del Partido. En las formas más consolidadas (y por ende más degradas) de la política electoral, estas bases devienen también clientelas.
Efectivamente, tras el desgaste de décadas de reformismo impotente, de los juegos de palacio sin resultados tangibles, de liquidación de toda la energía de la épica y el idealismo de los primeros tiempos, estas «bases», sepultadas bajo el depósito de varias capas de cinismo y desencanto, solo podían ser mantenidas por medio del reparto de prebendas y recursos que la Izquierda ha obtenido tradicionalmente de su participación en las instituciones de Estado. Desde hace ya más de siete u ocho décadas esto ha ido convirtiendo a los viejos sindicatos en aparatos de Estado propiamente dichos, administradores de la fuerza de trabajo cada vez más precarizada; a las viejas instituciones culturales de la clase, desaparecidas casi todas ellas, en un rosario asociativo que se sostiene por la vía de la subvención o de la captura de fragmentos del presupuesto público; y a lo que quedaba del menguante cooperativismo en algo parecido a un sector altamente subvencionado o en época más reciente y en un giro de las posiciones (de la autoorganización de la necesidad social a la administración por parte del Estado) en el llamado Tercer Sector.
En todo caso, en los relatos y cuentos de la izquierda, las instituciones populares no constituyen hechos políticos por sí mismos. «Despolitizadas» y separadas progresivamente del primer impulso de una autoorganización genuina de los sectores populares, son solo «bases» o «clientelas»; restos arqueológicos o instituciones esclerotizadas que en el mejor de los casos sirven como servicio público: sistemas alternativos de colocación y empleo, empresas de ocio, proveedoras de recursos, etc.
Consideradas sin embargo como expresiones de la autoorganización social, en sus momentos momentos expansivos y más virtuosos, las instituciones populares adquieren un valor político primordial. Y esto en dos sentidos:
1. Las instituciones populares son la misma armadura de cualquier sujeto político. Entendidos como grupos con capacidad de agencia, y no como meros sujetos representados (clase objeto), los sujetos políticos solo existen a través de las mismas instituciones de lucha, comunidad, ocio y trabajo que a un tiempo les constituyen como tales sujetos y les permiten actuar. Las instituciones populares son, de hecho, el lugar de la articulación del sujeto —por problemática y al mismo tiempo tan políticamente necesaria que es esta noción—. Marcan en sentido lato la vida misma de la clase o del movimiento, lo definen en su misma intimidad. Las instituciones populares están además en el puente entre la figuración micropolítica del sujeto colectivo y su constitución macro. De hecho, sin ellas no existe política en sentido lato, existe un juego de representaciones que llamamos izquierda.
2. De otra parte, las instituciones populares son la condición de autonomía del sujeto. Además de producir el sujeto, lo sostienen como un espacio social y cultural distinto de aquel de la sociedad oficial. En cierto modo, lo confirman como una «nación aparte», que dota a esa colectividad de su capacidad de unilateralidad, eso es, de su capacidad de agencia. En sus formas más virtuosas, constituyen por así decir la trama vertebral de la democracia directa o participada que constituye al movimiento o a la clase. De hecho, la clase se vuelve autónoma en estas tramas democráticas que permiten confirmar su identidad, su capacidad de decisión, que determinan su resistencia en los tiempos duros de reflujo y/o represión.
En este doble sentido, las instituciones populares constituyen a la colectividad como articulación material y cultural viable y a la vez como espacio provisto de capacidad de acción y decisión (esto es, como tal sujeto). En un lenguaje clásico, la clase solo existe a través de sus instituciones, sin ellas pasaría a ser un mero colectivo sociolaboral representado; con ellas, la clase adquiere la potencia y la virtualidad de una bestia imprevisible y poderosa, incluso para aquellos que pretenden representarla. La clase o la colectividad política se produce a través de su realidad institucional, lo que corrige cualquier idea de la política como simplemente el lugar del «acontecimiento» que surge más o menos de la nada; o de la política como el lugar de la representación de los agraviados, los marginados o los no incluidos. La política de la autonomía es, en definitiva, la de la constitución de sujetos autónomos.
Irónicamente estas instituciones desde abajo (incluso en sus formas más virtuosas) no llegan a escapar o superar del todo los límites que señala la crítica de la izquierda. Las instituciones populares, en tanto formas sociales de parte, no alcanzan obviamente el requerimiento de completud que le exige la izquierda: nunca llegan a avanzar la sociedad comunista, nunca llegan a actuar de forma suficientemente concertada en las coyunturas propicias, tampoco logran prefigurar ese otro modelo de Estado al que aspira la izquierda. Pero sobre todo, las instituciones populares apenas logran responder a la imagen completa de lo que ellas mismas son. De forma paradójica, las instituciones populares son siempre distintas a su representación y es en esa distancia respecto a esa representación —que invariablemente degenera en izquierda— donde está su valor político.
En cierto modo, la izquierda puede ser comprendida como un resultado de los límites de la institucionalidad popular, de las mismas insuficiencias de las que tanto habla. Y algunos de estos límites (es preciso reconocerlo) están inscritos en su contexto y en su forma. En primer lugar, las instituciones populares no remiten al Estado, esto es, a las instancias de administración de la sociedad en su conjunto. Por principio estas instituciones solo remiten a sí mismas, y en tanto instancias locales o situadas, su «insuficiencia» es por así decir consustancial, genética. El presunto universalismo de la lucha social que empujan las instituciones populares no es más que una operación intelectual y a posteriori, esto es, «artificial», contingente.
Consecuentemente, las instituciones populares se constituyen como contrapoderes, no como imágenes alternativas de una sociedad en su conjunto. Su concepción problemática para la izquierda en tanto «instituciones parciales» es constitutiva de las instituciones populares. Estas son menos un partido que busca dar soluciones a la sociedad en su conjunto, que poderes de base que organizan parcialmente a ciertas partes de esa sociedad. La carencia de una posición de «universalidad» o de totalidad en las instituciones populares es, por eso, irrecusable.
De otro lado, las condiciones de la política de las instituciones populares nunca están dadas. La política de la autonomía no es inmediata, sino que depende de la propia vitalidad de tales instituciones. Así dicho: la divisoria entre izquierda e instituciones populares no puede ser sencillamente la que de forma ingenua haríamos entre representación política y la verdad de la clase. La política basada en las instituciones populares requiere siempre de una suerte de perfeccionamiento continuo que constituye la virtù de una política desde abajo. O por tomar el viejo lenguaje, la institución popular es eficaz en la medida en que produce y amplia la clase, en la medida en que afirma su propia autonomía.
En lo que sigue se apuntan algunas condiciones para una política de la autonomía que es una política que sigue a –y trata de perseguir– la vitalidad de las instituciones populares:
a) Las instituciones populares se mantienen en tanto instituciones de lucha y de resistencia, y solo en la medida en que amplíen y profundicen en esta productividad del conflicto, que es la de la creación institucional y la de su propia autonomía. Este aspecto es crucial: las instituciones populares son el resultado de la asociación sobre la base de una necesidad o voluntad de organizar la producción/reproducción social de otro modo. En este sentido, la institución popular (entendida como las formas de producción-reproducción inmediatas) no está separada de la política: esto es, del cuestionamiento e invención de otras formas de vida. Dicho de otro modo: las instituciones populares surgen de la resistencia y el rozamiento a las formas dominantes de producción y reproducción (a las formas dominantes de las sociedades de mercados capitalistas), normalmente en lugares que se podrían considerar dominados o incluso marginales. Por ende, la condición de la vitalidad de una institución popular está en abrir o crear otros mundos de vida.
b) Las instituciones populares en tanto formas de «asociación» constituyen comunidades a un tiempo sociales y políticas. Su condición es, por ende, contradictoria. La tortuosa relación entre comunidad —con sus normas, sus controles informales, sus inercias conservadoras, su autcomplacencia y autosatisfacción— y política es constitutiva de la institución popular. En este sentido, la institución popular será más vigorosa en la medida en que sepa cuestionar y someter a crítica su propia constitución comunitaria, y al mismo tiempo (siempre de forma nunca perfecta) reforzar esa constitución comunitaria que la conforma.
c) Las instituciones son más ricas y vigorosas en tanto organicen la producción/reproducción de otro modo, esto es, en tanto profundicen en la constitución de nuevas formas de vida. Aquí de nuevo su forma se muestra contradictoria: si bien parciales y de parte, las instituciones populares son los únicos lugares de consolidación de otras formas de relación social. Siendo singulares y parciales (y en ocasiones precisamente por serlo) pueden ser los gérmenes y prefiguraciones de otras formas de sociedad. A la vez, si el comunismo es entendido como el «movimiento de lo real», la proliferación de instituciones populares es casi la única forma de comunismo posible. Aparece aquí así algo parecido al problema teológico de la relación entre la herejía (siempre particular) y la ortodoxia (siempre con pretensiones de universalidad). De nuevo en forma de paradoja: la institución popular, en tanto movimiento herético, y por tanto singular, solo tiene posibilidad de fuerza y crecimiento sobre la base de alguna forma convención con vocación universal, aquello que en el movimiento obrero reconocía en la clase el sujeto puesto en movimiento de una suerte de comunidad universal.
d) Las instituciones populares son además casi el único lugar posible de inteligilibidad social, al menos de aquella de masas, que se produce colectivamente, esto es, que se realiza sobre la tierra que pisamos y por aquellos que la pisan. Si conocimiento e inteligencia no son facultades de una minoría (los intelectuales o la dirección del partido), cuanto condición precisa de los muchos que se constituyen en un intelectual colectivo, lo son por mor de la articulación de estas comunidades concretas. Y de nuevo estamos en la paradoja. Es la parcialidad de una situación, de una lucha concreta, donde el rozamiento con la totalidad (a saber el sistema capitalista global) se desvela. De una parte, es la lucha (la práctica) la que genera el saber, y la que proyecta su socialización de masas en el mismo contagio de otras luchas similares. De otra parte, la lucha (o la práctica) apunta a una superación práctica (y no hegeliana) de una condición de explotación u opresión, por medio de la constitución de una comunidad de lucha, que construye otra forma de vida. No hay, por tanto, ningún resultado garantizado.
Ateneo, cooperativa, sindicato; o si se prefiere centro social, comunidad de trabajo y organización de defensa laboral o de derechos sociales, se presentan como la posibilidad concreta de una política concreta. Sin duda, la mera existencia de este tipo de instituciones populares no garantiza los triunfos, menos aún revoluciones. En cierto modo, el reto de la política de la autonomía está siempre en superar los mismos límites que en parte le son constitutivos: su «pequeñez», su localismo, su inevitable tendencia a la autocomplacencia en los márgenes estrechos de su autoconservación. En cualquier caso, de lo que hay pocas dudas es que sin este tipo de instituciones populares no hay política (al igual que no hay sujeto), lo que hay es un juego de posiciones morales, culturales e ideológicas que llamamos izquierda: un teatro de sombras hecho de una izquierda y una derecha de lo mismo, donde los colectivos son reducidos a su representación y a su administración representada por parte de periodistas, intelectuales y profesionales de la política.
***
1 Para un desarrollo del concepto de instituciones populares, véase Emmanuel Rodríguez, La política contra el Estado, Madrid, Traficantes de Sueños, 2018.
2 Para un ejemplo de este tipo de usos se puede consultar el enorme archivo de la Tercera Internacional inspirado en los textos de Lenin de las dos primeras décadas del siglo XX, especialmente el ¿Qué hacer? (1902). Sin lugar a muchas paradojas, las duplas características de este marixsmo (partido/sindicato, lucha política/lucha económica) son todas ellas compartidas por las formas políticas de la Segunda Internacional.
3 Véase al respecto los textos «teóricos» del primer Podemos en los años 2015 y 2016, y como repetían a su modo la vieja cantinela, de que los militantes o los movimientos con sus inercias y clichés ideológicos eran incapaces de entender la situación, que quedaba reservada para la dirección del partido.
4 Por resumir la idea, que resulta nuclear a casi todo el marxismo político en palabras del boliviano René Zavaleta Mercado, seguramente el principal teórico de aquel continente, a raíz de la revolución de los minero andinos de 1952: «Los impulsos democráticos de la masa pueden ser espontáneos con éxito pero el socialismo no existe sino con la conciencia política, es decir, con el marxismo; sin eso puede existir un soviet pero no un Estado obrero», El poder dual en América Latina. Estudio de los casos de Bolivia y Chile [1974], en Horizontes de visibilidad. Obras escogidas, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020.