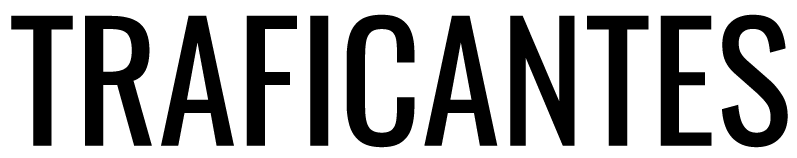1. La clase media es el Estado. Lo es tanto como un efecto de Estado, que como condición sine qua non del Estado moderno, ya sea en la intuición vulgar, ya en los presupuestos (también ideológicos) de la ciencia política. La nación política empieza y acaba en la clase media. Y en la crisis de la clase media se trasluce la crisis del Estado moderno.
2. La clase media es la negación de la clase. Asunción colectiva de que en la sociedad no hay fractura, de que el conflicto capital/trabajo ha sido integrado en una síntesis de reconciliación. La clase media es, por eso, el espejo invertido del comunismo: la realización deformada de la sociedad sin clases.
3. La expansión de la clase media no ha sido ni resultado ni efecto de la evolución histórica de la acumulación de capital. La clase media no es “efecto del mercado”. No se determina en relación a la posesión o no de los medios de producción. No hay nada inscrito en la evolución del capital que pueda reconocerse como una tendencia a la expansión de la clase media. Y esta tampoco se puede asimilar a la definición clásica de la pequeña burguesía como “pequeña propiedad/pequeña producción”.
4. La clase media es un efecto del Estado. Exige la constante intervención del Estado en la “subjetividad de clase”. De forma paradójica, en el predominio de la clase media se desdibuja la frontera entre sociedad civil y sociedad política, de modo que el Estado es a la vez ambas cosas, y lo es en la plena materialidad de las dos.
5. El triunfo de la clase media (de la sociedad de clases medias) constituye la realización del Estado burgués. A un lado, el Estado, en su plena soberanía. Al otro, una masa de ciudadanos, de individuos aislados sólo reunidos por el Estado. La clase media es un Estado sin sociedad, esto es, sin ningún órgano interpuesto: ni tribus, ni comunidades, ni por supuesto clases.
6. Para el marxismo, en tanto ideología (igual da en su factura de la II Internacional, o de la III), la repetición de la separación hegeliana entre sociedad política y sociedad civil ha sido el supuesto de toda su política. Al trasmutar el Estado, de la razón en la historia, al instrumento de la emancipación, entendía la sociedad civil como el terreno único y salvaje de la división entre clases. El marxismo ideológico ha sido lassalliano antes que marxiano.
7. En la batalla política de los siglos XIX y XX, entre proletariado y burguesía, fue el Estado quien finalmente impuso su arbitrio sobre una balanza que terminó de engullir y asimilar como un mero mecanismo interno. A esto se llamó clase media. Este fue el gran proyecto del siglo XX: la construcción de un pueblo, el “pueblo del Estado”, un pueblo nocturno, dormido, desarmado. Un pueblo tan alimentado y vestido como despolitizado.
El problema y el proyecto
La escritura en tesis ilumina y provoca, escuece y seduce, pero no sirve como explicación suficiente. Desgraciadamente, no estamos todavía en condiciones de hacer exposiciones sistemáticas.
Nos enfrentamos a un problema de época. Las sociedades que acostumbrabamos a habitar en el Occidente liberal llevan décadas resquebrajándose, sin que por ello dispongamos de herramientas para entender lo que realmente está quebrando. Hablamos de neoliberalismo y capitalismo financiero, de la crisis de las viejas formas de regulación. Al mismo tiempo, tratamos de actualizar viejas metáforas, repetimos las salmodias del socialismo y de la democracia. En realidad, nuestra imaginación se agota en la vuelta atrás a un capitalismo Estado buenos, de productividad repartida en salarios, de neutralidad del Estado, de democracia garantista. Nuestra época carece de imaginación hacia el futuro. Sabemos que hay descomposición, que la tierra que pisamos huele a fermento y podrido, pero apenas conocemos otra cosa que el “progreso”. Estado y crecimiento económico, “no-soviets” y electricidad. Asumimos la promesa de querer ser parte de la pequeña burguesía universal.
Las crisis condensan la historia y el espacio, movilizan y transforman “lo social” y “lo político” con la violencia que no pueden los periodos de paz. Ninguna época seguramente inspira, y a la vez explica tanto a nuestro tiempo como los años que se extienden entre los dos grandes episodios de la Gran Guerra de 1914-1945. Y nadie, seguramente, como el entonces pronazi Carl Schmitt para explicar la crisis del Estado moderno. Nos dice:
Toda democracia descansa en el requisito de un pueblo indivisible, homogéneo, total y uniforme, entonces en realidad no hay en cuestión y en lo fundamental ninguna minoría y mucho menos una mayoría de minorías estables y constantes (Schmitt, 2006: pp. 26-27).
Democracia no como procedimiento, sino democracia profunda en tanto identidad entre gobernantes y gobernados. Pero si el pueblo se ha bifurcado, si la asamblea legislativa no puede ser representación de posiciones que sólo varían en matices, si el pueblo no es uno, sino dos cuerpos enfrentados, si la nación se ha divido en dos partidos totales, en dos Estados (o proyectos de Estado), ¿no es la democracia otro campo de batalla más de la misma guerra civil?
La contraparte de Schmitt, el austriaco judío Hans Kelsen, el obseso del procedimentalismo jurídico, el mismo que quiso reducir el Estado a un puro ordenamiento jurídico, se desliza sobre premisas idénticas. La democracia requiere de algo así como una unidad preexistente, capaz de dar un fundamento a la ficción jurídica del pueblo. Y así en el Compendio, deja escapar un extraño concepto: “el pueblo del Estado” (Kelsen, 1979: p. 161). Pueblo como ficción jurídica frente al “pueblo” concreto siempre hecho de minorías “nacionales, religiosas y económicas”; pero una ficción que se vuelve real en el Estado, cuando todas estas partes separadas llegan a participar y a someterse al mismo ordenamiento jurídico. En el debate burgués de los años 20 y 30, fueron seguramente los conservadores, como Schmitt, quienes plantearon el problema de la forma más radical y abierta. Pero fueron los liberales quienes alumbraron la solución del mismo, aunque no entendieran del todo la fractura.
Desde la primera gran ley de reforma moderna —la ley inglesa de 1832, que ampliaba el voto a las clases medias—, el Estado moderno se ha reforzado paulatinamente sobre la base de la inclusión progresiva de nuevas partes sociales antes excluidas. La ampliación de lo que los británicos de los siglos XVIII y XIX llamaron “nación política” coincide con lo que los politólogos llaman “democratización”. Este mecanismo, permanentemente actualizado y a la vez amenazado, de integración, es lo que Kelsen llamaba “pueblo del Estado”. Y en lo que en su forma de posguerra deberíamos llamar “clase media”.
Bifurcaciones
“Dictadura del proletariado”. Dictadura al modo romano, concentración de todos los poderes en un individuo durante un periodo excepcional y estrictamente limitado, siempre condicionado por el retorno a la normalidad institucional. En tanto metáfora marxista (y leninista) pocas han resultado menos acertadas. Sobre todo, cuando se considera que “la excepción del poder proletario” tenía por único propósito extinguir esa concentración de poder separado de la sociedad, “ese aborto de la historia” llamado Estado. Hasta 1917, antiestatismo y comunismo fueron sinónimos prácticos dentro de un mismo movimiento. 1871. La Comuna de París se abre con una extraña declaración, París ya no quiere ser la capital de Francia. Es una “comuna”. Y París invita a los pueblos y ciudades de Francia, de Europa y el mundo a formar sus propias comunas, a la federación libre y universal de los cuerpos políticos autoconstituidos. Se ha declarado la república mundial. Qué hay de más opuesto al “universalimo burgués” y a su forma estatal, que la república mundial de las comunas libremente
federadas (Ross, 2016).
1917. “Todo el poder a los soviets”: se debe poner un final de la situación de doble poder. Entre el gobierno provisional y el soviet de Petrogrado, la partida debe inclinarse ante este último o perecer. La Revolución rusa sirvió de guía y modelo a la mayoría de los revolucionarios del siglo XX. Pero qué eran los soviets, ¿proto-Estado o no-Estado? La III Internacional estableció una respuesta rígida al problema: la situación de doble poder es la condición de la madurez de una situación revolucionaria, los “soviets” son el embrión del nuevo Estado obrero.
Los marxismos de la II y la III Internacional acabaron dando una solución que ni Marx ni el socialismo del siglo XIX tenían en su agenda. Se hicieron lassallianos. El resultado convergente de ambos fue la afirmación del Estado burocrático liberal, en el caso de la socialdemocracia; o del Estado burocrático totalitario, en el estalinismo. Ni la “clase convertida en gobierno”, ni la “clase devenida Estado”, según la genial fórmula de Mario Tronti (2016), trascendieron en el fondo el problema y la solución schmittiana. A su particular modo, cada uno aceptó el mismo mecanismo de integración social propuesto por el Estado moderno. Lo hicieron sobre la base de una asunción, todavía cuestionada en los tiempos de la Comuna: el Estado es un “instrumento” que se toma y se maneja a voluntad de la clase (sujeto) que lo ejerce.
Y sin embargo, sólo la socialdemocracia occidental, que renunció a la revolución, y que aceptó la doble soberanía de la política moderna (de un lado, el Estado, y de otro, el individuo) logró una solución social viable en el marco de los Estados del capitalismo avanzado; una mera versión reformista del mismo reformismo burgués. En cierto modo, en esta historia a un tiempo trágica y épica del socialismo del Novecento se deja entrever la sospecha de que el encuentro de la clase obrera con el Estado no podía ir más allá de la democracia, de la inclusión de la misma en la comunidad política, y por ende de larenuncia de la organización económica más allá del capitalismo. Tras los últimos coletazos de los años 30, la debilidad de la clase obrera, su pleitesía política, no estuvo tanto en su propensión a repetir el experimento soviético, que probablemente nunca quiso, como en su conversión en clase media (integración social), que finalmente le sirvió como mecanismo de compensación frente al simulacro democrático. Sin duda hay mucho de reducción histórica en esta asunción, pero también algo de la misma verdad, que aprovecha la malicia de los socialistas renegados como Michels, cuando a principios del siglo XX afirmaban que la única aspiración real de la socialdemocracia era la promoción del obrero a la condición pequeño-burguesa.
En esta historia del socialismo, se perdieron todos los experimentos que caminaban en una dirección no estatal (y por ende no social y políticamente integradora) del movimiento obrero. La Comuna y sus imágenes “universales”, el comunismo federal inglés de la autoorganización obrera de William Morris, Coole e incluso el primer Laski, los soviets y los consejos de la primera gran posguerra, el sindicalismo revolucionario que se proyectó en el ideal colectivizador del corto verano en la Revolución española. Todo esto para decir una banalidad: que la clase media fue el gran estabilizador político del siglo, que su constitución de la mano del Estado intervencionista fue finalmente la solución a la larga crisis de la gran guerra de 1914-1945. Pero todo esto también para recordar que la sociedad de clases medias fue un hijo deseado, si bien no reconocido, del socialismo. Un organismo que seguramente nunca gozó de buena salud, pero cuya decadencia sólo comenzó con la última crisis del socialismo (en los años 70), al mismo tiempo paradójicamente que se escuchaba el último
canto de la clase obrera en Occidente.
¿Fin?
Las décadas de 1980 y 1990, los años de la contrarrevolución, inventaron una nueva jerga de política: la vuelta del mercado frente a los excesos y los “fallos” del Estado, la gobernanza y el gobierno compartido con la sociedad civil, el reencuentro con las potencias de la sociedad-mercado frente al Estado. Fueron los años del fin de un tiempo y el comienzo de otro todavía indeterminado: la globalización financiera y quizás el término de la vieja ordenación del mundo según Estados-nación. De acuerdo con los trovadores de la mundialización económica y el cosmopolitismo liberal, la época de las regulaciones, de las intervenciones arbitrarias, de los “autoritarismos ideológicos” y los “totalitarismos de Estado” había tocado a su fin. Sólo cabía celebrar la demolición de los gruesos muros del Estado keynesiano y esperar a la universalización de la condición pequeño-burguesa, que sin duda se lograría sin más esfuerzo que el de dejar hacer a los automatismos de mercado.
Lo cierto es que en aquel tiempo el Estado no dejó de crecer en atribuciones y competencias. La globalización neoliberal hubiera sido impensable sin sus funciones de coordinación, de guardián del descontento, de garante en última instancia de la economía de casino, tal y como se demostró especialmente desde 2008. No obstante, esta nueva expansión del Estado no se vio acompañada por un refuerzo de su principal atribución: la capacidad para organizar la cohesión interna y el consenso social, sobre la que en última instancia descansa su legitimidad. Los Estados, todavía instrumento potentísimo de la política contemporánea, no son ya el sujeto absoluto de la soberanía, los monopolistas de lo político.
Arriba y abajo, instancias pre y poswestfalianas han surgido para disputarle la soberanía. Los Estados están dejando de disponer del gobierno exclusivo sobre la población, el territorio y la violencia. Nuestra época no es sólo la de los Estados fallidos, carcomidos por dentro por fenómenos como el narco, las redes mafiosas y los poderes paramilitares; es la de un mundo que camina hacia una poliarquía medievalizante, hecha de poderes supraestatales, regiones exitosas y territorios “deshecho”, nuevas ciudades-Estado en las que se gestionan y se consumen las riquezas financieras globales,
al tiempo que espacios sociales y geográficos del tamaño de continentes quedan reservados a funciones puramente extractivas. ¿Sobrevivirá tal efecto del Estado-nación (las clases medias nacionales) a la nueva geopolítica y geoeconomía del capitalismo en su decadencia, del capitalismo del éxito total y planetario? Sin duda, los Estados centrales (también algunos de los emergentes) guardan todavía poderes suficientes como para garantizar, puertas adentro, cierta capacidad de unificación social. Pero salvo para aquellos estados de dimensión continental (EE UU, China, quizás India, quizás Rusia), los tiempos de las amplias “clases medias” parecen ya perdidos. Cada vez menos, la política de Estado se organiza en torno a un mercado “nacional”, una política industrial “nacional”, una clase obrera “nacional”.
La tendencia apunta a la generalización de esa condición de “semiperiferia”, con la que Lenin describía a los Estados formalmente independientes, pero sustancial y económicamente dependientes. La misma que sirvió durante décadas a algunos de sus epígonos en Latinoamérica, como el boliviano René Zavaleta (1974, 1986), para comprender los límites, y también las potencias, de la vía nacional a la revolución socialista. El Estado, incluso en países antes centrales como España, Italia o Francia, está perdiendo atributos, y entre ellos el principal, la soberanía.
La globalización financiera marca los tiempos de una brecha social planetaria, en la que el fenómeno de las clases medias amparadas por los Estados, parece cada vez más una anomalía histórica. Y eso aun cuando el Estado keynesiano de posguerra y su larga inercia histórica, que llega hasta nuestros días, pareció haber realizado, mejor que ninguna otra formación política anterior, la promesa del Estado liberal moderno: una sociedad unificada de ciudadanos reunidos en tanto que separados, de individuos soberanos convertidos en sujetos jurídicos de un Estado soberano. Lo que Kelsen llamaba “el pueblo del Estado”.
La nación política moderna incluyó a través de la exclusión. Lo hizo en sucesivas rondas de ampliación del sufragio (universal masculino, femenino) y de democratización del Estado. En algunos países, los más ricos, no tuvo más límite que los extranjeros; en otros (la mayoría) se detuvo ante los más pobres, los marginados, los expulsados de facto.Hoy la nueva forma del Estado, convertido en empresa territorial en competencia, en “máquina empresarial”, sirve cada vez menos de dique de contención frente a la nueva marea de proletarización universal. En los Estados centrales, no digamos en los periféricos, las viejas mutuas sociales, estatalizadas en forma de seguros de desempleo, vejez o enfermedad, se corrompen a medida que son sustituidas por instrumentos individualizados de capitalización financiera. Lo mismo ocurre con los viejos derechos a la vivienda, la educación y la salud.
Conocemos la reacción a esta crisis del Estado/clase media. La reconocemos en la reciente victoria de Trump, en la mayoría británica a favor del Brexit, en el auge de la extrema derecha en toda Europa continental. Las viejas sociedades, antes unificadas por vía estatal, se repliegan sobre sí mismas, haciendo equivalentes la globalización financiera, el cosmopolitismo liberal, la inmigración y la disolución de los antiguas glorias patrias. A un tiempo, el Estado encuentra su función en la administración de este repliegue, que sus elites saben imposible, pero que se puede aprovechar en un último esfuerzo de unificación social, y de nuevo en este caso, produciendo “inclusión” a través de una mayor “exclusión”. Inmigrantes, refugiados, marginales, “asociales”, servirán para marcar la última frontera de la nación política antes de su disolución. El limes del Estado se desmoronará no sin antes producir sus últimos monstruos.
¿Qué decir de la izquierda? Desde el triunfo no reconocido de Lassalle, viene siendo incapaz de no repetir los viejos mantras del Estado moderno: democracia, ciudadanía, clase media... son casi sinónimos de socialismo. Su eterno retorno sobre las glorias del Estado moderno y su vieja memoria de clase (la de lo no-clase de los sectores medios) la dejan inerme frente a la versión dura y sincera de las funciones del Estado y la nación política, que defienden las nuevas derechas.
Por eso, quizás no se trata ahora de insistir en lo viejo y condenado: el Estado-nación y su soberanía, el Estado y su poder de unificación, la “inclusión” pero siempre con su correlato de exclusión. El estimulo de la imaginación de lo que viene, y sobre todo la afirmación de lo que se le podría oponer, debe pasar por la actualización de la vieja imagen del “contrapoder”. El contrapoder es justamente la estrategia contrapuesta a la unificación social de la mano del Estado. Frente a la nación política y al Estado como árbitro social, en primera y última instancia, la estrategia del contrapoder nos devuelve al universo de las dos naciones enfrentadas. Se afirma, como hiciera el sindicalismo revolucionario, en la pretensión de construir un cuerpo político no integrado, no integrable. En estos tiempos de Estados poderosos, pero ya no soberanos, de cuerpos nacionales en descomposición y de largo impasse en la definición de los órdenes políticos, la estrategia del contrapoder cuenta con la ventaja de no confiar en el mecanismo quebrado de inclusión en la nación política, pero sobre todo de no aletargarse en la nostalgia de una clase media irremediablemente en crisis.
Referencias
Kelsen, H. (1979) Compendio de teoría general del Estado. Barcelona: Blume.
Ross, K. (2016) Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París. Madrid: Akal.
Schmitt, C. (2006) Legalidad y legitimidad. Granada: Comares.
Tronti, M. (2016) La política contra la historia. Madrid: Traficantes de Sueños.
Zavaleta Mercado, R. (1974) El poder dual en América Latina. Estudio de los casos de Bolivia y Chile. México: Siglo XXI.
— (1986) Lo nacional-popular en Bolivia. México: Siglo XXI.