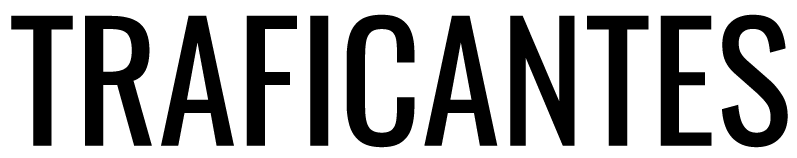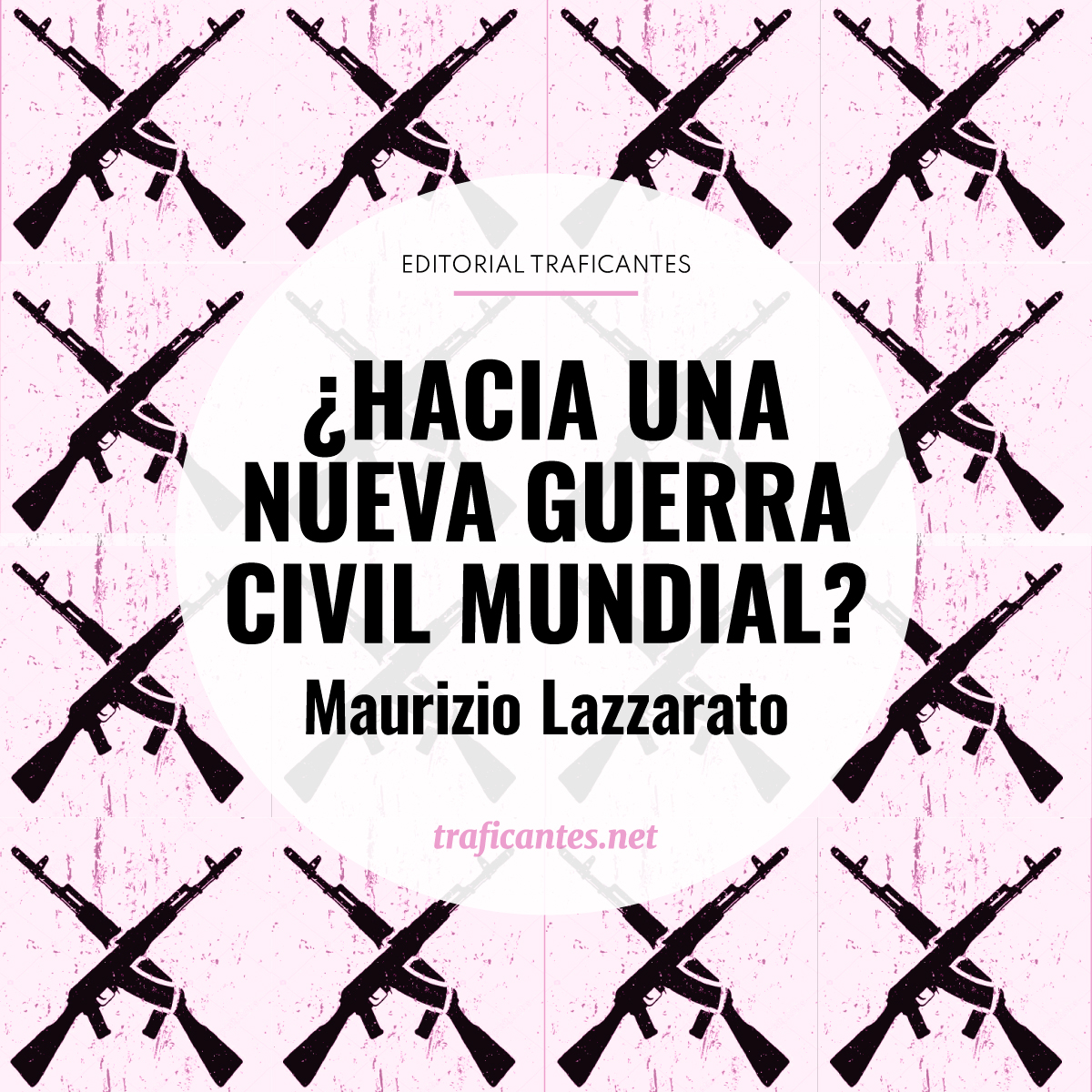
Resulta mucho más fácil realizar análisis geopolíticos, describir el equilibrio de poder entre los Estados y sus grandes espacios, que entender las razones de la impotencia política de los movimientos que los caracteriza desde los años setenta. No es que no hayan existido formidables movilizaciones de masas contra el capitalismo y el Estado. Recientemente, las revueltas de la Generación Z en el Sur global o contra el genocidio palestino son sin duda expresiones de potencia. Vincent Bevins, un periodista estadounidense, en su libro If we burn: the mass protest decade and the missing revolution, afirma que entre enero de 2011 y finales de 2019 se produjo un ciclo de luchas sin precedentes en la historia del capitalismo, superior incluso a las del movimiento del 68. La obra analiza los movimientos que han sacudido, y en ocasiones convulsionado, las estructuras políticas e institucionales de diez países (Túnez, Egipto, Baréin, Yemen, Turquía, Brasil, Ucrania, Hong Kong, Corea del Sur y Chile) a partir de 2008. Incluso suponiendo que lo que hemos afirmado sea cierto, se nos plantea de inmediato una pregunta: ¿Cómo es posible que esa «oleada revolucionaria» haya sido incapaz de producir y estabilizar la más mínima relación de fuerzas con el enemigo, que no haya inventado ninguna forma de organización capaz, no ya de pasar a la ofensiva, sino tan siquiera de resistir a la iniciativa del enemigo de clase? ¿Cómo es posible que no se haya esbozado una salida de la posición defensiva en la que estamos encerrados y que a estas alturas ha perdido cualquier tipo de eficacia? ¿Por qué experiencias locales, incluso las más interesantes —como la zapatista—, siguen cerradas, incapaces de contagiar, difundirse, reproducirse, a diferencia de las revoluciones de la primera mitad del siglo XX?
Este ciclo de luchas se concluyó con una nueva ofensiva estratégica de Estados Unidos —la cuarta desde el final de la guerra (1945 – 1971 – 1991 – 2008)—, que comprende la guerra contra los BRICS, la guerra civil interna declarada por Trump y el genocidio abiertamente reivindicado, financiado, armado y legitimado por las democracias liberales para intentar salir de la crisis en la que se ha precipitado el capitalismo occidental, no a causa de la oposición de clase —que nunca ha llegado a alcanzar semejante nivel de enfrentamiento—, sino por sus propias contradicciones.
El proletariado contemporáneo, incluso solo a la luz de los datos «económicos», se presenta como uno de los más débiles de toda la historia del capitalismo. Desde los años setenta tiene lugar de forma ininterrumpida una enorme transferencia de rentas del trabajo al capital, acompañada por la congelación de los salarios y sustituido por la obligación al endeudamiento; además de un desmantelamiento sistemático del Estado del bienestar (esto es, del salario socializado), cuyo objetivo no es únicamente la privatización de todos los servicios sociales, sino su transformación en bienestar para empresas y gente rica; una carga fiscal que descansa exclusivamente sobre el trabajo, ya que los ricos y las empresas, igual que sus antepasados aristócratas, se niegan a pagar impuestos, de forma que «la asistencia» a los rentistas —auténtica razón de ser del sistema al completo— la paga el proletariado; la secular lucha por la reducción del tiempo de trabajo, con la que Marx evaluaba la fuerza de los movimientos, se ha parado en seco e invertido su dirección radicalmente, concediendo cuatro, cinco, siete (y muy pronto diez) años de vida al «vampiro» capitalista, saltando así de derrota en derrota.
Estos nuevos movimientos políticos están muy lejos de amenazar la existencia de la máquina Capital-Estado, única condición que la obligaría a negociar. En Occidente, el Capital y el Estado hacen literalmente lo que les da la gana, sin tener que rendir cuentas a nadie, practicando la injusticia más radical y la violencia más extrema, sin preocuparse de derechos o instituciones internacionales, teniendo incluso plena libertad para organizar un genocidio. Saben que nadie tiene la fuerza necesaria (¡la fuerza, la fuerza es el problema!) para pararles.
La revolución perdida
La hipótesis que se puede lanzar para intentar explicar la impotencia manifiesta de los movimientos políticos posteriores al 68 es la derrota de la revolución de los años 60-70 y, sucesivamente, su eliminación teórica y política de la memoria de las luchas. Desde el siglo XIX, siempre ha habido una multiplicidad de formas de lucha: sindicales, políticas, por los derechos civiles, luchas de las mujeres, de liberación nacional, anticoloniales, por la mutualización de los riesgos, etc. Pero lo que las mantenía unidas, lo que les daba sentido y multiplicaba su fuerza, era la revolución (ya en curso o en tanto que amenaza).
Las revoluciones fueron derrotadas, pero también se podría decir que concluyeron, igual que concluyó la revolución francesa, aun dejando una profundísima huella en el mundo. Las revoluciones del siglo XX inauguraron el proceso de decadencia occidental, por representar el inicio del fin de la colonización, el inicio del fin del dominio y la explotación del Sur, que desde hace cinco siglos constituyen el fundamento del desarrollo capitalista. Es posible demostrar, incluso por vía negativa, los progresos extraordinarios que aquellas revoluciones desencadenaron para las clases populares del Norte. No obstante, una vez derrotada (o concluida) la revolución, las relaciones de fuerzas entre clases volvieron a los niveles anteriores a la revolución francesa.
¿Qué ha cambiado con la eliminación de la revolución? El hecho de que ahora seamos incapaces de definir la naturaleza de la máquina de poder Capital-Estado que nos domina, así como de entender las distintas formas de conflicto que sería necesario organizar para destruirla.
Sin la revolución, ya no somos capaces de distinguir —distinción aún fundamental— entre el conflicto contra la dominación/explotación y el conflicto propio del proceso revolucionario. La lucha revolucionaria (insurrección, doble poder, guerra popular prolongada, guerra partisana —sus formas durante el siglo XX—) implica relaciones de poder muy distintas respecto a aquellas de la dominación/explotación. Esta pareja queda bien ejemplificada en la relación «patrón/siervo» de la Fenomenología del espíritu hegeliana, aunque también en las relaciones de poder impuestas por la «voluntad de potencia» nietzscheana. Las fuerzas se encuentran en una relación asimétrica, jerárquica: el patrón manda y el siervo obedece, tanto en Hegel como en Nietzsche. Asimetría en la dominación significa que son las fuerzas activas de los vencedores (agresivas, conquistadoras, expansivas) las que actúan, imponiendo poder, valores y explotación a las fuerzas pasivas/reactivas de los vencidos.
La ruptura de la asimetría
La relación asimétrica descrita por Marx emerge claramente en su análisis del capital: la fuerza de trabajo (el «trabajo vivo») es, por encima de todo, una componente del capital, al nivel de las máquinas y las materias primas. La fuerza de trabajo está subordinada, debe obedecer y ejecutar las órdenes del empresario, porque el proletariado ha sido derrotado y subyugado por la acumulación primitiva. Las relaciones entre hombres y mujeres, igual que aquellas entre personas blancas y racializadas, pertenecen a ese mismo orden de relaciones. Todas estas relaciones jerárquicas comparten la misma estructura: la división entre quien manda y quien obedece.
La guerra revolucionaria rompe esa asimetría. Clausewitz define la guerra —y nosotros diríamos la revolución— como un conflicto «entre iguales», que se distingue de otros conflictos porque viene impulsado hasta los extremos, hasta el enfrentamiento armado. El militar prusiano entiende perfectamente que, en la guerra o la revolución, ya no existen «patrones» ni «esclavos». Acerca del combate llevado hasta el extremo, escribe: «Hasta que no haya aplastado al adversario, he de temer que sea él quien me aplaste. No soy ya mi propio amo, ya que él me impone su ley de la misma forma que yo le impongo la mía. […] Cada uno de los adversarios impone su propia ley al otro».
Decir que las fuerzas son asimétricas no significa que posean la misma cantidad de poder o fuerza, sino que ya no se hallan en una relación de mando y obediencia, aun en la diferencia de sus potencias. Cualquier inicio de revolución así lo demuestra. La relación asimétrica implica que el proletariado posee la fuerza y organización necesarias para ser autónomo e independiente, esto es, para imponer su propia ley. La gran ilusión consiste en creer que aquello que ya no somos capaces de conquistar políticamente nos lo pueda regalar la ontología: es la ingenuidad que envuelve el spinozismo político al completo.
En la guerra revolucionaria, ambos polos de la oposición son positivos, aunque heterogéneos, ya que no comparten ni los mismos valores ni los mismos objetivos. La inversión de las relaciones de fuerzas no ocurre a través de la dialéctica, sino de la estrategia. La estrategia revolucionaria consiste en debilitar lo que es fuerte y fortalecer lo que es débil, en darle la vuelta a las relaciones de poder heredadas de la dominación.
Totalidad dividida, totalización imposible
Podemos distinguir distintos tipos de conflictos: micropolíticos, de raza, de género, de clase; todos internos y, en conjunto, opuestos a la relación patrón/siervo. En estos conflictos, la autonomía e independencia conquistadas contra la dominación siguen siendo relativas, parciales, limitadas —como la propia «libertad»—, ya que dichas luchas siguen desarrollándose dentro del capitalismo y su Estado.
La máquina Capital-Estado ejerce una forma global de poder, actuando como un «todo» o, para ser más precisos, como una totalidad dividida: «totalidad», porque organiza el conjunto de relaciones de poder; «dividida», porque el conflicto es endémico, imposible de eliminar. Esa máquina tiende constantemente a la totalización de todas las relaciones de poder, sin llegar nunca a completar ese proceso. La guerra representa el intento paradójico de hacer realidad dicha totalización, ya que empuja el conflicto hacia los extremos, y al mismo tiempo lleva también a los extremos la autonomía e independencia del proletariado, suponiendo que este consiga iniciar un proceso revolucionario.
La lucha puede romper con la dominación y la explotación, pero seguirá quedando atrapada en la totalidad dividida de la máquina Estado-Capital, cuyo poder sigue creciendo si no se le ataca integralmente. Más aún, en la posguerra dicha máquina consiguió utilizar incluso la Resistencia y el conflicto en su contra como motor de la dinámica interna del «todo dividido».
La Teoría Crítica y los nuevos movimientos basan su estrategia en la oposición entre multiplicidad y dualismo. El poder, dicen, es dualista; en el lado opuesto, la multiplicación de las subjetividades, la proliferación de las diferencias, la creación de nuevas formas de vida bastan, por sí solas, para hacer que el primero se derrumbe —o cuanto menos esto les permite bastarse a sí mismas. Pero el «todo dividido» articula siempre multiplicidad y dualismo. Organiza incesantemente una multiplicidad de divisiones (de clase, raza, sexo) y hace de esas mismas divisiones la condición del dualismo fundamental entre quien manda y quien obedece, entre propietarios y no propietarios.
La organización del poder es, por tanto, doble; una multiplicidad de dispositivos «patrón/siervo» y la gran división «amigo/enemigo», que permite decidir, dar forma y actuar en la llamada «complejidad» de las relaciones de poder. Esta división global de la máquina Estado-Capital gobierna y estructura todas las demás.
Las autonomías e independencias conquistadas en los conflictos de raza, género o sexo, si no consiguen desafiar al capitalismo en su dimensión global y totalizadora, corren el riesgo de perder intensidad y acabar transformándose en fuerzas funcionales al propio capitalismo. La máquina Capital-Estado puede tolerar, en su interior, movimientos que no la amenacen con su destrucción. Antes o después, estos acaban siendo reabsorbidos por la dominación.
Tras la derrota de las revoluciones de los años sesenta y setenta, a los movimientos sociales les cuesta afrontar la totalidad dividida del poder. Cuando lo consiguen —como en Egipto (Primavera Árabe), Chile (insurrección de 2019) o Francia (Chalecos Amarillos)— son rápidamente derrotados por carecer de una estrategia capaz de gestionar el enfrentamiento con el todo dividido del poder. En todos estos casos se ha tratado, tal y como rezaba un cartel durante la revuelta egipcia, de una «media revolución»: una revolución incompleta, privada del «qué hacer» y del «cómo hacerlo» una vez alcanzado el momento del enfrentamiento directo.
La derrota de la revolución ha borrado, entre los dominados, la conciencia y el conocimiento del dualismo, y los movimientos políticos actuales son incapaces de reconstruirlo como eje estratégico. Así, se ha extendido un miedo profundo al dualismo, cuando todo proceso de liberación auténtico pasa precisamente a través de su aceptación. Escribe Mario Monti, describiendo con precisión la condición en que nos encontramos desde el «final» de la revolución: «El miedo al dos. El uno es el en-sí-mismo tranquilizador de todo aquello que existe. El tres es el punto de apoyo de la tranquilizadora síntesis de la contradicción. El dos presupone, de forma indisoluble, la polaridad, la oposición, o mejor aún, la contradicción. Y es siempre un positivo y un negativo. En nuestro saber asumir la potencia inmanente del negativo, con formas elevadas, noblemente destructoras, es donde puede reconocerse la fuerza capaz de medirse con el destino de cambiar el mundo».
El «dos» de la relación «patrón/siervo (feminista, obrero o decolonial) no está hecho de la misma pasta que el «dos» de la revolución. El primer «dos» sitúa a todas las mujeres y las personas racializadas a un lado, y a todos los hombres y las personas blancas al otro. En cambio, el «dos» de la revolución actúa de una forma distinta, cortando verticalmente a mujeres, hombres, personas racializadas, trabajadores y consumidores, dividiendo a quienes están a favor de quienes están en contra de la destrucción de los poderes constituidos. La revolución organiza por su cuenta la oposición amigo/enemigo, seleccionando a mujeres, hombres, personas racializadas, trabajadores, consumidores, pero separándolos de forma distinta —siguiendo una fractura de clase— respecto a cómo los habían dividido el racismo, el sexismo y la organización del trabajo.
Antes que una composición o coordinación de las diferencias, la revolución actúa una división, una radicalización, una centralización y una intensificación política de la oposición entre las fuerzas. La «transversalidad», concepto introducido por Félix Guattari en los años 60 —precursor de la interseccionalidad (que se limita a reproducir su concepto cincuenta años después)—, resulta eficaz solo a condición de que divida antes de componer (la primera parte de la acción de la transversalidad está ausente en Guattari, de ahí la debilidad de su concepto).
Si no encontramos esa oposición amigo/enemigo, nunca conseguiremos encontrar la máquina del poder, ni tampoco la posibilidad de desmontarla. Seguiremos viviendo en la ilusión de estar en éxodo o huyendo, en la quimera de construir formas de subjetividad y de vida autónomas e independientes, de crear comunidad, de un «devenir revolucionario», de vivir pequeñas y fugaces libertades (Rancière), cuando en realidad estamos sometidos, dominados, explotados de una forma que nos devuelve a los periodos más oscuros de la historia del capitalismo. Una ilusión que se ha derrumbado definitivamente con el régimen de guerra, el genocidio y la propagación de la violencia racista y sexista que, uno tras otro, han ido cerrando todos los espacios de «libertad», deshaciendo los procesos de subjetivización, transformando el devenir revolucionario en devenir fascista.
Sin el reconocimiento de ese dualismo, sin la búsqueda de una oposición radical a la totalidad dividida, las clases oprimidas merecen ser, como ya se decía a principios del siglo XX, «tratadas como esclavos» —algo de lo que nuestros patrones no se privan en absoluto. La guerra, el genocidio y la guerra civil mundial devuelven al primer plano esa oposición amigo/enemigo, pero quien la ha empujado hacia la superficie ha sido el enemigo de clase, y a nosotros nos toca sufrirla.
Autonomía, independencia, fuerza
El proceso de subjetivización de los nuevos movimientos se concentra en la consolidación de la relación en sí misma, de las formas de vida y las producciones de las diferencias, evitando considerar la necesidad complementaria del conflicto contra la «totalidad dividida» (el pasaje de la lucha contra la dominación a la «revolución»), ya que sin una ofensiva contra la totalización imposible, la autonomía y la independencia conquistadas en la lucha contra la dominación decaen inexorablemente.
La afirmación política necesita de una doble negación. La primera es el rechazo a someterse a la relación de obediencia impuesta por el patrón, el macho, el blanco. A través de un acto subjetivo de revuelta, se rompe la relación de subordinación. Pero el rechazo a la relación siervo/patrón (capitalista/obrero, hombre/mujer, blanco/racializado) necesita de una segunda negación, la negación de la máquina global del poder, la negación del todo dividido, la negación de la totalización imposible. La primera negación provoca un proceso de subjetivización que debe continuar, enriquecerse, tomar consistencia en su constitución como voluntad de destrucción de las formas de la totalidad dividida. La segunda negación abre al proceso de construcción de relaciones de fuerzas y subjetivización capaces de atacar el poder como un todo (dividido). Un proceso de larga duración, a diferencia de la instantaneidad de la primera negación (rechazo, revuelta, etc.).
Los nuevos movimientos parecen querer limitarse a la primera negación y al proceso de subjetivización que deriva de esta, quedando así en manos del Capital y su Estado. Por otro lado, no parecen desear ni necesitar la organización de un ciclo estratégico de ruptura radical. De ahí la transformación, desde hace al menos cincuenta años, de la fuerza de la revuelta en impotencia de los movimientos.
Lo que no han conseguido hacer los nuevos movimientos, esto es, consolidarse a través de esa doble negación, sí lo hicieron los Chalecos Amarillos, que merecen un capítulo aparte desde dos puntos de vista. Por un lado, fueron capaces de organizar el pasaje de la dominación al enfrentamiento directo con el poder; por el otro, consiguieron llevar una multiplicidad dispersa y fragmentada de proletarios al dualismo de poder con el «todo dividido». Dicho pasaje no fue una simple coordinación y, si consiguió movilizar tan ampliamente, fue porque propuso una concentración y una intensificación de la fuerza contra la totalidad del poder —eso que sindicatos, partidos políticos de izquierdas y nuevos movimientos políticos se niegan a hacer.
Los Chalecos Amarillos supieron evitar las trampas e ilusiones de las libertades parciales, de las pequeñas subjetivizaciones, porque entendieron bien que esa parcialidad permanece siempre dentro de las relaciones de explotación y dominación. El poder no se equivocó: movilizó toda la ferocidad de la máquina policial para neutralizar la fuerza de ese enemigo interno que había escapado a todas las mediaciones de integración sindical y política. Al final, lo que faltó, una vez más, fue una sabiduría estratégica sobre esas situaciones de doble poder, una capacidad para construir alianzas que lo consolidaran; en suma, la teoría y la práctica del ciclo estratégico.
Tras la derrota de los años setenta, el pensamiento crítico italiano difundió la idea bizarra de que ya no era necesario conquistar autonomía e independencia políticas, ya que estas formarían parte del patrimonio ontológico del nuevo proletariado. Aún más extraño: su impotencia se debería supuestamente a un exceso de potencia, a competencias, habilidades, saberes y haceres de más, los cuales no sabría cómo articular. Es lícito sospechar que la impotencia sea en realidad política, al igual que la potencia.
Hay algo que resulta aún más sorprendente si se piensa que en la Italia de 1968-78 el proletariado había conquistado una autonomía e independencia reales —no vagamente ontológicas—, manifestando un poder de decisión y elección, una voluntad de imponer su propio punto de vista en las fábricas, las universidades y los barrios, y al mismo tiempo una negación complementaria de la capacidad del enemigo para decidir, elegir e imponer. Todo ello llevando a cabo una lucha encarnizada contra la totalidad dividida, instilando en las clases dominantes —a través del uso de la fuerza, local y global— ese miedo que normalmente usan ellas como método de gobierno. No existe libertad sin fuerza, ¡lo sabemos, como poco, desde Machiavelli!
El pensamiento crítico ha dado un paso adelante y dos hacia atrás queriendo promover la acción positiva, afirmativa, de la multiplicidad. Al igual que los nuevos movimientos, ha ampliado el ciclo de la acumulación incluyendo la explotación de la reproducción social (feminismo), de las personas racializadas (movimiento decolonial), de la tierra y el viviente (ecología política). Las relaciones «patrón/siervo» que el marxismo había descuidado, han sido analizadas políticamente, diseccionadas, pero descuidando a su vez el ciclo guerra/revolución. No obstante, el dualismo estratégico ha sido pensado y reorganizado únicamente por parte de la máquina Estado-Capital, y completamente abandonado por quienes se le oponen, como si la multiplicación de las modalidades de explotación y dominación que los nuevos movimientos y el pensamiento crítico ponían bajo los focos contuviera por sí sola el conjunto de relaciones de poder y la fuerza para derrocarlos. La «reproducción» requiere siempre el concurso de la fuerza: no está garantizada únicamente por los distintos dispositivos patrón/siervo. El cierre imposible de la reproducción capitalista está asegurado por la policía y el ejército cuando esta se ve amenazada desde dentro; por la guerra y la guerra civil mundial cuando corre el riesgo de derrumbarse, tal y como ocurre hoy en día. Las distintas teorías de la reproducción se olvidan demasiado fácilmente de que el poder es inseparable de lo militar, y el gobierno del uso de la fuerza y su monopolio, influenciadas en ese sentido por las teorías del poder del post-68, en las que todas estas categorías parecen haber desaparecido, dejando lugar a conceptos como gubernamentalidad, biopolítica, sociedades disciplinarias, de control, de la vigilancia, etc.
Solo la máquina Estado-Capital ha sabido, en cada ruptura (1945 – 1971 – 1991 – 2008), volver a pensar en su estrategia, porque siempre ha mantenido una idea clara de quién era su enemigo y de cómo combatirlo.
Impotencia teórica
La impotencia política contemporánea hunde profundamente sus raíces en los años posteriores al 68. ¿Cómo reaccionaron la Teoría Crítica y los movimientos a la derrota de la revolución de posguerra? Los pensadores críticos difieren mucho entre sí, pero convergen en un principio: todos ellos neutralizan los conceptos de guerra, guerra civil y revolución, y niegan al mismo tiempo el estrecho vínculo que une la última a las dos primeras.
Según Alain Badiou, el hecho de que las revoluciones nazcan dentro de las guerras es la causa de su fracaso. El filósofo francés considera «muerte» todas aquellas políticas que adoptan conceptos como «estrategia», «táctica», «movilización», «orden del día», «ofensiva y defensiva», o incluso «relaciones de fuerzas», ya que «el modelo de la guerra es omnipresente».
Por su lado, Étienne Balibar considera que «se han producido revoluciones (o al menos algunas revoluciones, aquellas a escala mundial y de alcance universal), y todas ellas han fracasado inmediatamente. Su uso político de la violencia está en el corazón de ese fracaso».
Las afirmaciones de Negri sobre la revolución son paradójicas: en medio de una contrarrevolución capitalista que arrasó con todo a su paso, afirma que la revolución ya ha ocurrido (subtexto: ya no es necesaria, hay que pasar al poder constituyente, como ocurre después de cualquier revolución), dejándonos en herencia una transformación ontológica que habría hecho al proletariado más fuerte respecto a la clásica clase obrera. Al final de la trilogía con Michael Hardt, los autores hallan la forma de liquidar la guerra: «La opción militar ha fracasado ampliamente, ya que la sociedad en guerra mina la productividad… La opción financiera es mucho más eficaz».
Michel Foucault, rechazando la guerra civil como elemento analizador de las relaciones de poder —tras haberla utilizado con ese preciso objetivo durante la primera mitad de los años setenta— declara el fin del ciclo de las revoluciones. Por este motivo, dice, es necesario abandonar el punto de vista radical (revolucionario) y global (combatir la totalidad dividida del poder), y dedicarse a la micropolítica (las relaciones hombre/mujer, maestro/pupilo, médico/enfermo, etc.), estrategia también aconsejada por Deleuze y Guattari. Las revoluciones acaban siempre mal, pero no así el «devenir revolucionario», que cada persona puede cultivar como una ética, una relación identificada en sí misma con un «devenir revolucionario». En Guattari, las revoluciones actúan un contrasentido sobre la naturaleza del capitalismo, liquidando la guerra y la revolución y asumiendo los lugares comunes ingenuamente repetidos antes de cada guerra mundial: «Las revoluciones que apuestan por la toma del poder estatal —pensemos en el modelo revolucionario que se consolidó durante el pasado siglo y a principios de este— son revoluciones que no corresponden al nivel actual de integración, relaciones internacionales, estrategia, desarrollo del capital y desarrollo político», mientras la economía, en lugar de sustituir a la guerra, la ha transformado en guerra total, industrial, tecnológica, cada vez más mortífera a medida que ha integrado mayores porciones de mundo. En estas condiciones, sin guerra ni revolución, la máquina de guerra ya no tiene la propia guerra como objetivo, sino la mutación: la producción de una nueva subjetividad, la revolución micropolítica. Rancière no necesita eliminar la guerra y la guerra civil (aun siendo el auténtico fundamento de la polis griega, de la que toma su modelo de democracia), ya que nunca han formado parte de su «política». La división entre clases, resultado de feroces guerras civiles, se ha reducido al «partage du sensible».
La ceguera frente a la guerra y la revolución es consecuencia directa de la doble batalla que todas estas teorías han llevado a cabo contra el «negativo» y el «dos». La negación y el dualismo evocarían la dialéctica hegeliana, su transformación automática de los términos, su síntesis como superación de las contradicciones. Así, la crítica de la trascendencia del «uno» se hace a través de la «multiplicidad»: una forma más de eludir o sortear el «dos» del poder. No obstante, nuestra sociedad no es ni «una» ni «múltiple»: está dividida, dramáticamente dividida, tal y como puede constatarse de mil y una formas. La guerra, la guerra civil, el genocidio nos parecen solo malos recuerdos de una época pasada para siempre, cuando son, en realidad, un recordatorio sangriento del dualismo que cimienta el capitalismo.
Lo que resulta absolutamente sorprendente de dichas afirmaciones es que fueran formuladas en medio de una guerra civil desencadenada en Estados Unidos, guerra que esas mismas teorías fueron incapaces de reconocer y nombrar. Aquella guerra civil, que tuvo lugar entre 1971 y 1985 en todo el «mundo libre» (existía aún la URSS), apuntaba a restablecer la potencia económica y política del país norteamericano, la cual había quedado duramente trastocada en los años sesenta (en la guerra contra el Sur, ejemplificada por la intervención en Vietnam, por un lado, y la competencia de Japón y Alemania por el otro).
Todas aquellas teorías quedaron cegadas frente al gran alcance estratégico del «dos» de esa guerra civil, que determinó el pasaje del fordismo al llamado «neoliberalismo», a través de una vasta activación de la negación y la consolidación de un dualismo de clase capaz de imponer un cambio económico, político y social, dictado y comandado por la fuerza que, en función de las necesidades, podía ser también armada.
¿Cómo se produjo el pasaje del fordismo al llamado neoliberalismo? ¿Se produjo de forma inherente a la producción? Podría haber dudas al respecto, igual que podría haberlas respecto al hecho de que la economía sea un ámbito y una ciencia autónomos, cerrada en sí misma, de la que se pueden extraer «leyes» igual que hace la ciencia de la naturaleza.
Ya Marx, siguiendo a los economistas clásicos, hablaba de economía política, y nunca solo de economía, ya que esta era inseparable de la acción del Estado, de su intervención política, militar y económica (especialmente a través del crédito público, auténtico «credo» del capital). El lado político del sintagma «economía política» nunca fue realmente estudiado por Marx, que dio prioridad al «capital». Con el advenimiento del imperialismo, las cosas cambian profundamente, ya que no solo el Estado pasa a cumplir un papel determinante —aún más desde el punto de vista económico o político/militar—, sino que, además, uno de los atributos de su soberanía se vuelve estratégico para el capitalismo: declarar y llevar adelante la guerra.
Gramsci, en su famoso artículo La revolución contra el Capital, analiza lo que distingue el capitalismo de Marx del de Lenin: «Marx previó lo imprevisible. No podía prever la guerra europea, o mejor dicho, no podía prever que esa guerra habría durado lo que duró y habría tenido los efectos que tuvo». Rosa Luxemburgo, unos años antes, indicaba en su obra principal que en el mercado mundial, tal y como se había configurado a través del imperialismo, varios elementos hacían que el funcionamiento de las leyes económicas fuesen más que precarias: la guerra, las relaciones de fuerzas entre Estados y los conflictos por la apropiación colonial.
De forma más general, la crítica de la economía política presenta un defecto fundamental: no puede tomar como punto de partida la producción de mercancías y su distribución. Ni siquiera la producción marxista constituye un buen punto de partida, ya que esta presupone que la fuerza de trabajo esté ya privada de toda propiedad, y que el capitalista, al contrario, sea el propietario de las condiciones materiales de toda la existencia. La división entre propietarios y no propietarios no es resultado de la producción: nace de la fuerza, de la violencia, de la guerra civil. Desde cualquier punto de vista, la producción (a nivel macro —el mercado global— o micro —la producción de fábrica, el trabajo doméstico, etc.—) no puede separarse de la guerra.
Pero el elemento decisivo es la transformación de la naturaleza del conflicto: la entrada de los «pueblos oprimidos» (colonizados) en la lucha. En esa parte del mundo, la transformación de la lucha de clases en guerra de partisanos y en revoluciones victoriosas, sustrae a la soberanía del Estado la prerrogativa de declarar y llevar adelante la guerra. La división Norte/Sur, esto es, la colonización, sufre así un primer y decisivo ataque del que no volverá a recuperarse. El conflicto lleva a cabo un salto cualitativo al hacerse global, superando un umbral que obliga a Estado y Capital a reorganizarse, para intentar parar aquello que, tras la Primera Guerra Mundial y la revolución soviética, se nombraba ya como «la decadencia de Occidente».
A partir del advenimiento del imperialismo y la «guerra partisana», el cuadro general de la acción política y económica se corresponde con la guerra civil moderna. Esta es la razón principal por la que la definición de crítica de la economía política resulta insuficiente.
Que la guerra tenga una función estructural en el capitalismo significa que constituye el marco en el que se desarrollan las luchas; y si bien no todas las luchas son guerras, deben aún así tener en cuenta esa realidad, más aún considerando que, antes o después, la máquina Estado-Capital nos conduce inevitablemente a ella. Se quiera o no, la guerra, dadas la naturaleza, las contradicciones y las oposiciones que suscita el capitalismo, representa la salida final del ciclo de acumulación. En poco más de un siglo, se han sucedido cuatro guerras mundiales y una guerra civil occidental. Pensar en cualquier estrategia fuera de dicho marco implica condenarse a la impotencia y la derrota.