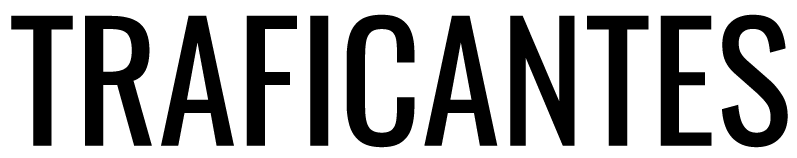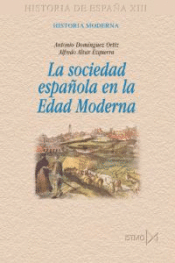Para envío
El 21 de enero, a primeras horas de la tarde, corrió como pólvora la terrible noticia: don Antonio ha muerto. No hacía falta decir más. Porque don Antonio, por antonomasia, era para todos los historiadores y para sus muchos amigos y conocidos, don Antonio Domínguez Ortiz. El sevillano universal, el sabio que se afincara hac e tiempo en Granada, el hombre de bien, el historiador que tan sagazmente, sin alharacas de ningún tipo, supo y quiso renovar la historiografía, abriendo campos que en la España de la posguerra parecían estar vedados para los profesionales de la historia; y la verdad es que por fuerza habrá de abrirlos quien tenía una concepción tan clara del oficio de historiador. Para ejercerlo con dignidad, decía al que quisiera oírlo, no hacía falta otra cosa que trabajo y sentido común. Cualidades ambas de las que estaba sobrado. En cualquier caso, el libro, por el que sentía una especial predilección, pasó a ser, y lo sigue siendo, la referencia obligada de cualquier estudioso de la España del siglo XVII. Más aún, de cuantos estudiaran los estamentos privilegiados en la Edad Moderna. Y es la obra que consagra definitivamente a su autor, por si todavía alguien tenía dudas a la altura de 1962, como maestro de historiadores; un magisterio jamás discutido (otra cosa es que algunos se resistieran), que ejerció de una u otra forma hasta su muerte y que sin duda seguirá influyendo en generaciones posteriores.