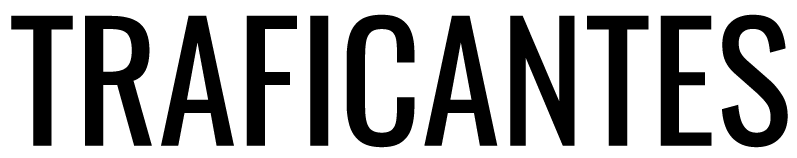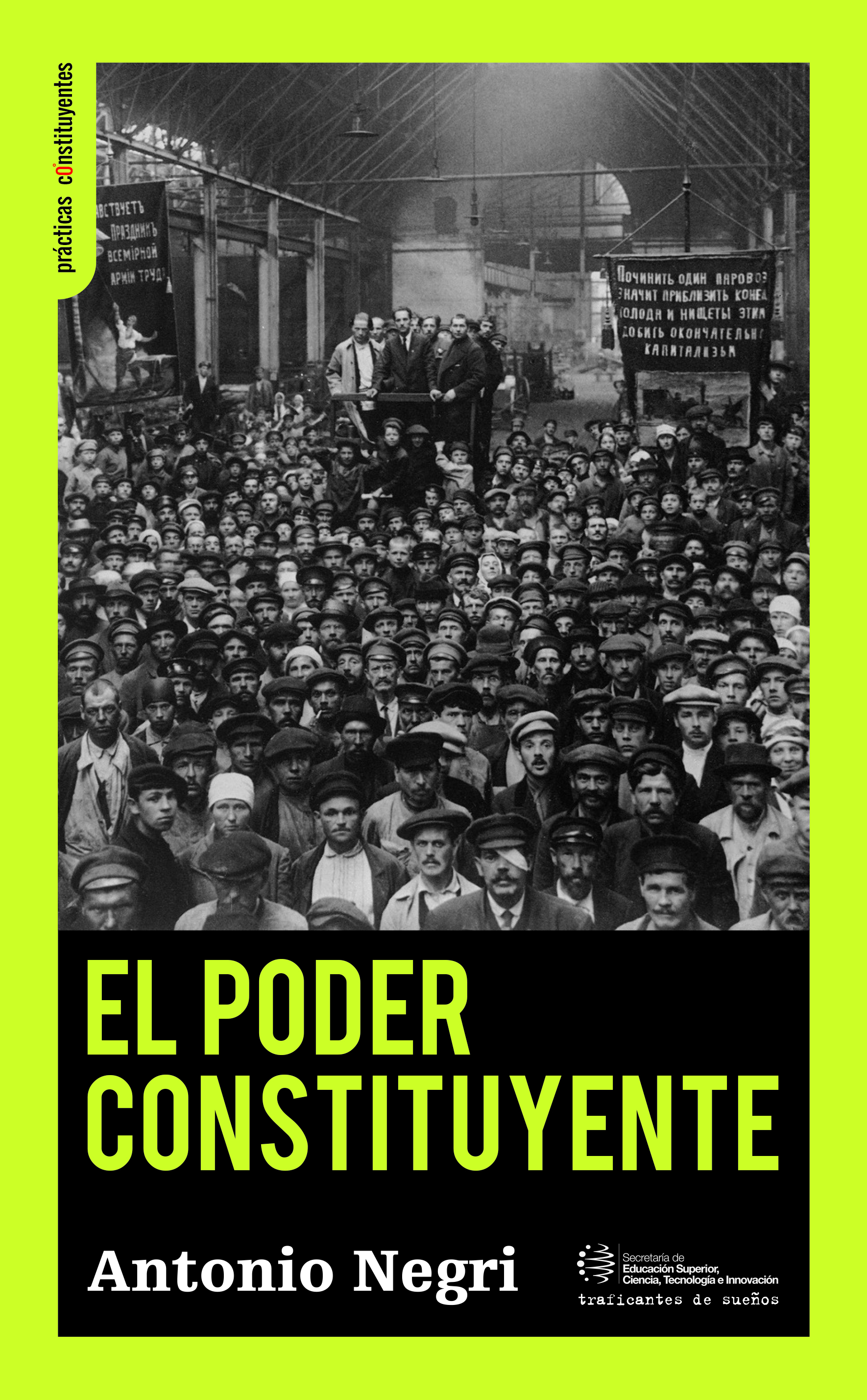
Hay libros que resultan recuperados a través de su oportuna reedición en momentos políticos álgidos. En esos instantes, la coyuntura social y económica y la inquietud consiguiente hacen surgir un público ávido de discurso, a menudo conformado además por generaciones que se encuentran con un paraje desértico en el que no abunda el avituallamiento. La reciente publicación del viejo libro de Antonio Negri, El poder constituyente, creo que obedece a este fenómeno, considerando que su primera edición se remonta nada menos que a 1992 (Sugarco, Milán). Negri es hoy día especialmente conocido gracias a sus últimos trabajos elaborados con Michael Hardt, pero en realidad su trayectoria brota de los años cincuenta y muy especialmente a través de su combate político desde la denominada “izquierda obrera” de la década de los sesenta. Autor controvertido y que cayó pronto bajo la atención de las autoridades italianas durante los “años de plomo”, Negri se vio obligado a huir a Francia en 1983. Precisamente de su estancia en prisión de 1980 data su Anomalía Salvaje. la primera obra que le condujo a Spinoza en busca de una ontología para la democracia. Con El poder constituyente el profesor paduano prosiguió la andadura iniciada años atrás, y en la que señalaba al filósofo judío como continuador de una línea iniciada por Maquiavelo y luego trasladada a Marx, frente a otra representada en cambio por Hobbes, Rousseau (pace Della Volpe) y Hegel. Valga señalarse en este aspecto, además, que su concepción sobre el poder constituyente no guarda relación alguna apenas con los debates habituales en el Derecho Constitucional.
Para él no es “un signo de violencia fundadora” ni un “poder de excepción”, sino la “capacidad de instaurar un ordenamiento de libertad e igualdad” (pp. 11-12). Hablar de poder constituyente es hablar de democracia (p. 27), y en esto es verdad que coincidiría con toda un pléyade de autores. Pero, al contrario que casi todos ellos, entiende que no se corresponde con soberanía (pp. 43, 53). Esta última es reclamada como suprema potestas, una “finalidad consumada,” cuando en realidad el poder constituyente carece de ella; la soberanía “es un tiempo y un espacio limitados y fijados, mientras que el poder constituyente es pluralidad multidireccional de tiempos y de espacios” (p.43). Y es que además el sujeto del poder constituyente no es tampoco el pueblo (y menos aún la nación, pp. 18, 30, 58), excepto en las dimensiones de representación (p. 59), mistificadoras y desvirtuadoras de aquél (pp. 41-42). Lo es en cambio la multitud, “conjunto de singularidades, multiplicidad abierta” (p. 44), que Negri extrae de la obra espinoziana (p. 386) y que en consecuencia dispone de una potencia, fuente de excedencia productiva (p. 20), abierta, expansiva y creadora. La democracia, de hecho, se resiste a la constitucionalización, porque es una teoría del gobierno absoluto, mientras que el constitucionalismo es una teoría del gobierno limitado y que por lo tanto restringe la práctica de la democracia (p. 28). Asimismo, el poder constituyente representa una “extraordinaria aceleración del tiempo”, vinculándose con fuerza “al concepto de revolución” (p. 40). El tiempo del constitucionalismo en cambio, es inercial (p. 41), “una referencia continua al tiempo transcurrido, a las potencias consolidadas (...), al espíritu replegado”. Por contra, el poder constituyente es siempre “fuerte y futuro” (p.40).
Negri encuentra como primer autor que señala esta dimensión a Maquiavelo. Para él, “el tiempo es la materia de la que están hechas las relaciones sociales”, es “la sustancia del poder”, !el ritmo conforme al cual se miden y se ordenan todas las acciones constitutivas del poder” (p. 75). La intuición del florentino en su Príncipe es la de “un poder constituyente que funda el Estado innovándolo y que, por lo tan to, consiste en una fundación carente de presupuestos” (p. 97). En los Discursos concluirá que precisamente “el único contenido absoluto de la forma constituyente es el pueblo”, y su constitución la democracia (p. 104), alejándose así de la fórmula mixta polibiana que buscaba una especie de equilibrio político combinando distintos órdenes sociales (p. 131).
La estela de Maquiavelo resulta proseguida a su vez por la obra de James Harrington, escrita durante el período republicano de la Commonwealth inglesa de mediados del siglo XVII. Para Antonio Negri aquel escritor rechazó, igual que el florentino, la constitución mixta, en concreto en su forma gótica de la tradición autóctona, siendo exponente además de la idea de “contrapoder” (p. 159). Si la corrupción de la república puede ser evitada donde hay armas populares, y a su vez su base se encuentra en la propiedad de la tierra, debe procederse a una redistribución de la misma (p. 161). El Oceana de Harrington, pues, defiende una propiedad “tendencialmente igualitaria y socialista” mediante una ley agraria que limite la envergadura de las porciones apropiables (p.163). En el régimen que propone la única legalidad posible es la que se fundamenta en el contrapoder de la multitud, que disfrutaría así de la propiedad de más de la mitad de la tierra disponible, conforme al canon oceánico (p.166). Y sin embargo, finalmente, la teoría harringtoniana será arrumbada por esa combinación de poder financiero y resurrección de la constitución gótica que se produce tras el paréntesis republicano en Inglaterra y uno de cuyos principales defensores fue John Locke (p. 193).
Negri prosigue inmediatamente después con otro período significativo de la “Historia atlántica” (noción extraída de Pocock, como algunos otros elementos), que es el de la revolución norteamericana. Aquí la ruptura del tiempo cíclico entrevista por Maquiavelo se traduce en el hecho de que la emancipación y la sociedad política coinciden en un instante determinado, para luego hacer ciudadanos a los individuos y al mismo tiempo apropiadores de un espacio indefinido en el que la frontera resulta lejana (p. 210). Su máximo representante será Jefferson. Pero con la Constitución de 1787 pasa a situarse un “eje central de mediación política, de filtrado, equilibrio, control y compromiso de los intereses sociales”, derivando en la domesticación del poder constituyente (p. 217), que ya no va a ser un atributo del pueblo, de aquel pueblo libre y capaz de reinventar su libertad en los grandes espacios americanos, sino un modo de la sociedad política. De esta manera el pueblo quedará ahora conformado a través de la representación, de la división de poderes, y en fin, de todos los resortes de la máquina constitucional (p. 221).
La revolución francesa, de otra parte, supone, además de un relámpago que sacude en un corto tiempo los cimientos sociales y políticos del antiguo régimen (p.257), una serie de cambios importantes en la concepción del poder con respecto a los anteriores episodios históricos. Y es que, en efecto, si el concepto de poder constituyente se ha desarrollado tras Maquiavelo en el espacio, es decir como contrapoder en la teoría harringtoniana y como frontera de la libertad en el continente americano, en la Revolución francesa las masas reconquistan el terreno de la temporalidad, pues aquí “en el asalto al poder constituido queda comprendida la revuelta en la producción frente las determinaciones espaciales de la esclavitud del trabajo” (p. 259). Existe, pues un encaminamiento a “la realización íntegra, absoluta, en lo político y en lo social del proceso democrático” (p. 259). En la revuelta de los sans culottes “el poder constituyente de las masas encuentra en el tiempo de la burguesía, esto es, la organización del tiempo de la jornada laboral, como su obstáculo” (p. 263). Sieyès expresará esta introducción irreversible del trabajo en el debate histórico, de modo que “una vez definido el trabajo como el valor ordenador de la constitución, la lucha se abrirá en lo social” (p. 291). Marx percibirá el fenómeno de manera muy clara, advirtiendo que “sólo la Revolución francesa introduce el concepto de poder en la temporalidad concreta de la vida social y solo ella hace del tiempo una potencia constitutiva, radicalizando la alternativa entre la dimensión revolucionaria del trabajo y la dimensión conservadora de la propiedad” (p. 303). Tiempo y productividad son así “dimensiones de una única sustancia, el trabajo” (p. 305), y a su vez “el trabajo vivo es poder constituyente que se opone al poder constituido y es, por lo tanto, apertura incesante de nuevas posibilidades de libertad” (p. 340). Determina el espacio de la cooperación social (p. 340) y se identifica con la ciudadanía, de manera que “el poder constituyente se torna cada vez más en un derecho subjetivo público de todo ser humano”, siendo “realizado por igual tanto en el terreno socioeconómico como en el político, sin que uno pueda proclamar su hegemonía sobre el otro” (p. 343).
Lógicamente, este acercamiento a la obra de Marx le conduce a Negri a su vez a aproximarse a la Revolución rusa y el inicio del gobierno soviético, atribuyendo a la actitud de Lenin y sus seguidores la de un compromiso que desembocaría en un !cortocircuito” (p. 374) por obviar lo que certeramente señalaría Max Weber en uno de sus análisis y Rosa Luxemburgo de forma paralela, a saber, la inexistencia de una sociedad civil verdaderamente configurada y con la que el partido bolchevique pudiera entrar en intercambio (p. 375). El resultado fue “la de rrota de la democracia y la afirmación de una gestión dictatorial y burocrática” (p. 376).
Podemos concluir, pues, que El poder constituyente es, sin duda, un trabajo que ha merecido recuperarse, y más gracias a una versión que lo traduce directamente del italiano y con un esfuerzo considerable de salvar las dificultades intrínsecas del texto. Devuelve al escenario intelectual un título indispensable, cuyo autor, pensador complejo y erudito, es asimismo conocedor de una amplia bibliografía sobre los temas que aborda y dueño de un verbo fluido y eficaz, que atrapa y alienta. Bajo sus líneas late, sin duda, una fuerte impronta moral. Hay una toma de partido por los desfavorecidos, una genuina confianza en su fortaleza (o potencia, podríamos decir) y un empeño en implicarse en la acción encaminada a la transformación social.
Sin embargo, quizás precisamente esa intención pedagógica y ese interés auténtico por la actividad política se compaginen mal con la excesiva carga de unos planteamientos intelectuales difíciles de penetrar. Negri parece gozar llevándonos de un lugar a otro de su texto con escasa sistematicidad, y utilizando un hilo conductor de carácter histórico más bien como excusa para exponernos muchas de sus propias ideas que ya aparecían en La Anomalía Salvaje (de hecho atribuye posturas a diversos autores, como Maquiavelo o Harrington, o el propio Spinoza, que quizás se compadezcan mal con la realidad, configurando así más bien ejes intelectuales de referencia). Estamos, resulta claro, ante la obra de un autor que desea sinceramente propagar ideas de carácter transformador, pero es difícil vislumbrar cómo pueden aplicarse sus formulaciones o, al menos, hacerse mínimamente ininteligibles para ser empleadas en un discurso político popular. Negri nos dice a lo largo de su texto lo que no es el poder constituyente, pero no nos explica qué es exactamente la multitud, o lo que es lo mismo, no nos indica cómo se hace presente. No siendo ni representación, ni unicidad, ni tampoco procedimiento (queda ausente reflexión alguna sobre las mayorías y su conformación, o acerca de los derechos y las minorías), la vaguedad de su propuesta resulta algo desalentadora. Negri es marxista, pero posmoderno, lo cual supone suprimir la idea del sujeto proletario como artífice de revoluciones. Esto le es útil, desde luego, para desvincularse del protagonismo de un partido comunista de vanguardia, algo que de todas formas ya denostaba desde su juventud. Pero le hace escorar hacia cierto espontaneísmo un tanto volátil, que aunque puede sobrevivir a todo tipo de mutaciones, por eso mismo no arranca soluciones específicas para la realidad apremiante del pluralismo y la diversidad. Aunque Negri enaltezca, así, “las infinitas expresiones de la multitud” (p. 416), no acierta a exponer el camino, o dicho de otro modo, la praxis que nos conduciría de aquéllas a una “democracia real de derecho y apropiación, de reparto igualitario de la riqueza y de participación igualitaria en la producción” (p. 389). Y menos aún considerando que apoya las fórmulas de resistencia al poder en varias de sus páginas, al igual que en su obra en general, pero no nos ayuda a diferenciar las que orientan hacia la emancipación de las que no, dado además que el sujeto que pudiera articularlas, la multitudo, resulta en todo caso un ente indefinible, sin contorno claro.
Sin embargo, hay algo que atrae irremisiblemente en el verbo de Negri. Es toda una intuición, bien trasladada por su capacidad para construir una disertación que atraviesa el tiempo y el espacio recurriendo a los muy humanos dispositivos de las pasiones, los afectos y el deseo, e impelida siempre por una intensa vocación democrática. Se trata del rechazo a la división entre lo político y lo social que nos aliena del control de nuestras propias vidas. Y que apela, en última instancia, a la creencia de que la cooperación en pie de igualdad entre seres humanos, ya no es que sea su única salida para sobrevivir, sino que además es la que verdaderamente les puede conducir a la sobreabundancia de su constitución social.