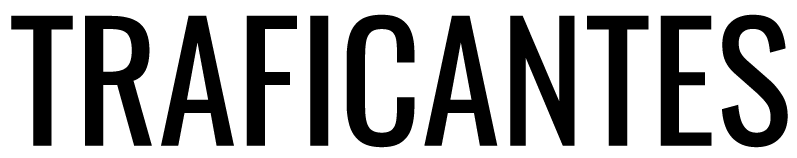Excavada en granito, todavía hoy doscientos sesenta y dos metros de bóveda de cañón con más veinte metros de altura penetran en las entrañas de la Sierra de Madrid. Por encima, una colina de roca casi desnuda sirven de pedestal de una cruz del tamaño de un rascacielos mediano (150 metros), la mayor de la Cristiandad. Estas son las dimensiones del conjunto arquitectónico que sirve de monumento mortuorio para los restos de Francisco Franco Bahamonde, “caudillo” de España entre 1936 y 1974; José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, y más de 30.000 muertos de ambos bandos en la Guerra Civil.
El Monumento de los Caídos, levantado gracias a los trabajos forzados de los prisioneros republicanos, anarquistas y comunistas de la dictadura, es para muchos el epítome del Franquismo. Una gigantesca gruta mal iluminada, dimensiones faraónicas, una memoria de muerte y sufrimiento, constituyen ciertamente una imagen de espanto. Pero al mismo tiempo ofrecen una cierta visión tranquilizadora de lo que fue la dictadura de Franco: el “valle de los Caídos” parece definir sin ambivalencias la naturaleza inequívocamente malvada de la dictadura. Valga decir que para la izquierda española (y también catalana) el franquismo fue un pasado de tinieblas al fin superado con la adquisición de la democracia. Mientras que para la extrema izquierda (extrema sobre todo en la interpretación anterior), la democracia fundada en 1978 fue sólo la continuación del franquismo por otros medios. En ambos casos, la dictadura es el único pivote significativo de la historia presente.
Al menos hasta el 15 de mayo de 2011, la izquierda española ha dedicado setenta años a pelearse con lo que ha acabado por ser un espantajo. El caso es que frente a la dictadura propugnaban un modelo de país que también ha acabado por disiparse. Una democracia hecha a imagen y semejanza de los países del norte de los Pirineos: altos niveles de consumo, libertades civiles y Estado de bienestar. Por desgracia o por fortuna, hace ya tiempo que el grito ¡Europa! ha dejado de inspirar las imágenes de esperanza de una democracia completa.
El legado del franquismo
Manuel Fraga, el padre de la derecha española en democracia, el mismo franquista de raza, y sin duda una de las inteligencias políticas del país, recibió el término de «franquismo sociológico» del entonces primer sociólogo del momento, Amando de Miguel. Lo empleó con olfato político. El carácter “sociológico” del franquismo no era primordialmente el de una sociedad con miedo a la libertad, tal y como lo entendía el académico. Antes al contrario, Fraga apuntaba a una sociedad satisfecha con las transformaciones sociales que había promovido el franquismo.
En general para la alta nobleza del Estado franquista, el gran logro de la dictadura consistió en promover, por primera vez en la historia del país, la consolidación de un equilibrador social suficiente. A diferencia de Portugal, decían, en España se había logrado generar una amplia clase media, prácticamente similar a la que existía en otros países europeos. Y ciertamente no se trataba de un simple recurso de propaganda: entre mediados de la década de 1950 y 1974, año de la muerte de Franco, España pasó de ser un país mayoritariamente rural a convertirse en una potencia económica de mediano tamaño. Sus cuatro millones de campesinos y jornaleros se convirtieron en poco más de uno a finales de la década de 1970.
En el mismo periodo, la exigua minoría de 350.000 trabajadores con titulación universitaria se multiplicó por seis, al tiempo que el número de trabajadores urbanos de los servicios alcanzaba y luego superaba al número de obreros industriales. La vivienda en propiedad, el automóvil y los típicos equipamientos de la norma de consumo de masas (televisión, lavadora, frigorífico) se generalizaron en aquellos años. Fraga se refería a esta “sociedad satisfecha” como la “mayoría natural” del país. Y desde finales de los años sesenta trató de encaminar las desgastadas instituciones
franquistas hacia una salida política acorde con esta nueva realidad.
El personaje “Fraga” es interesante no sólo porque fuera el fundador de lo que resultó ser el embrión del actual Partido Popular (que ha gobernado el país entre 1997 y 2004 y entre 2011 y 2016), sino también porque fue el primer y principal teórico de la Transición española. En 1972, en un momento en el que el alto funcionariado franquista parecía no encontrar otra vía de modernización que el desarrollo económico, de inspiración tecnocrática, Fraga publicó un pequeño librito llamado El desarrollo político.
Sumergido en una suerte de autoexilio de privilegio como embajador en Londres, en este opúsculo y otros de menor interés estableció las líneas generales de su proyecto de reforma política: una democracia de “turno” moderada, similar a la británica, pero sobre todo inspirada en el periodo político que en la historia de España se conoce como Restauración y que sigue al tumultuoso sexenio revolucionario (incluida la Primera República) de 1868-1974. La evolución política del franquismo debía ir dirigida a consolidar una democracia atemperada, capaz de reconocer a la oposición anti-franquista más cabal. Fraga pensaba, sin duda, en un gran partido “socialdemócrata”, que alternara en el gobierno con el partido de la clase política franquista. Sobre estos mimbres y si se actuaba con celeridad, el político gallego estaba seguro de evitar la liquidación del gran legado de la dictadura.
Fraga consideró el problema de la continuidad del franquismo y ofreció una solución. Desgraciadamente para Fraga, el “franquismo político”, con sus interminables tics autoritarios y su vocación a medias castrense, a medias tecnocrática, no logró evolucionar hacia una expresión política adecuada del “franquismo sociológico”. El propio Fraga comprobó en sus carnes cómo la sociedad a la que pretendía encajar su reforma política sencillamente ya no aceptaba una transición tranquila.
Nombrado ministro de gobernación por Arias Navarro en febrero de 1975, convertido en hombre fuerte del primer gobierno reformista del post-franquismo, Fraga tuvo que hacer frente a la mayor oleada de huelgas de la última mitad del siglo XX en España, y con ésta a la evaporación de su oportunidad como capitán de la reforma política. De Vitoria a Madrid, de la periferia de Barcelona a Sevilla, los paros se extendieron desde finales de 1974 hasta la primavera siguiente.
El desencadenante fue un decreto de congelación salarial impuesto el mismo mes de noviembre en el que muriera Franco. El modus operandi de la protesta era el mismo que había construido el nuevo movimiento obrero en el país desde 1962. En aquel año, una huelga masiva en las cuencas mineras de Asturias se extendió por los principales centros industriales del país, confirmando una nueva modalidad de sindicalismo asambleario, que en ocasiones tomaba el nombre de Comisiones Obreras.
En estas huelgas que duraron semanas, a veces meses, había, no obstante, algo más que reivindicaciones laborales. Para muchos, militantes y simples trabajadores, se trataba de forzar el fin de la dictadura. En el lenguaje militante, rondaba la imagen de una huelga general política. Y sin embargo cuando en las primeras semanas de 1976 ésta se desarrolló en forma de paros salvajes poco coordinados, sometidos únicamente a la dinámica asamblearia de las fábricas, muchos se asustaron. Quizás el más atemorizado fuera el Partido Comunista de España, la organización por antonomasia del antifranquismo, pero que no acababa de afianzar su dirección política sobre el movimiento obrero.
El PCE fue sacudido por las huelgas, y donde pudo contribuyó a darles una forma “laboral” y controlada. Así lo hizo en Madrid, donde logró una vuelta escalonada al trabajo de más 350.000 trabajadores. La huelga había paralizado completamente la vida de la ciudad desde el día 6 de enero hasta el 21 del mismo mes. Pero el PCE quería jugar al pacto con el franquismo, y nada podía ser más inconveniente que este tipo de movilizaciones. Mientras el veterano Santiago Carrillo, su secretario general, trataba de reunirse con lo más granado de la oligarquía (emisarios del rey, empresarios, altos funcionarios), a la militancia se le ofrecía una imagen de pacto con la burguesía reformista en la forma de consigna: “la alianza de las fuerzas de la cultura y el trabajo”.
Pero lo cierto es que el movimiento no siempre pudo ser controlado. Donde la organización asamblearia no fue encauzada por la vía laboral, al gobierno no le quedó más recurso que la represión. Fue lo que ocurrió en Vitoria (Euskadi), donde tras más de dos meses de conflicto ininterrumpido, la policía disparó sobre la asamblea de 6.000 personas que debía decidir sobre la continuidad de los paros. El balance de la intervención policial se saldó con cinco muertos y cien heridos de bala. Fraga, responsable último de la matanza, habló con claridad: “No podíamos permitir el soviet de Vitoria”. Su segundo, el camaleónico y oscuro Martín Villa expresó con agudeza el problema para la reforma: “Me da más miedo Cornellá que la ETA”; o lo que es lo mismo, a la dictadura le producía mucho más pavor la dinámica asamblearia e incontrolable de la autonomía obrera que la de un grupo armado, al que al fin y al cabo se le podía enfrentar con la razón de Estado.
Las huelgas del invierno de 1976, mucho más que cualquier otro pacto o reunión de restaurante, fueron el parteaguas de la Transición española. El colérico Fraga, desgastado en su sobrevenida imagen de reformista franquista, tuvo que ceder el terreno a un jovencito ambicioso y sin méritos suficientes, al menos a criterio de la alta alcurnia del Estado franquista. Detrás de Adolfo Suárez, estaba no obstante otro reptil mayor de la dictadura, Torcuato Fernández Miranda, autor de la reforma política que daría lugar al referéndum de 1976 y a las primeras elecciones de junio.
Las huelgas también tuvieron también un carácter de lección para la izquierda. El PCE, sobre todo, se vio enfrentado a un movimiento que ya no era capaz de gobernar y que no necesariamente iba a tragar con su estrategia. Desde entonces, decidió sin duda ser garante de la moderación y del pacto, frente a esta hidra obrera que no acababa de reconocer del todo. Tras las huelgas, pasó de la consigna de la “ruptura democrática” a ese imposible terminológico, siempre tan propio de la tradición comunista, llamado “ruptura pactada”.
Para el PSOE, entonces en proceso de reconstrucción, su preocupación mayor pasó por obtener una buena posición de salida en las futuras elecciones de acuerdo con lo que entonces llamaba la vía “nórdica”: “un partido socialista fuerte acompañado por un partido comunista débil”. Apenas sin pie en las fábricas, los socialistas estaban libres de cualquier compromiso militante, podían expresar una radicalidad verbal acorde con el antifranquismo universitario, y al mismo tiempo dedicarse exclusivamente a la política de marketing electoral. Les fue bien en las elecciones de 1977: obtuvieron el 30 % de los sufragios frente al 10 % de los comunistas.
Sea como sea, desde las huelgas de aquel invierno, el reformismo franquista y la oposición de izquierdas —con exclusión de la extrema izquierda que había quedado suspendida entre los pactos y la movilización social—, encontraron un nuevo terreno común. Se trataba, de una parte, de consolidarse como actores políticos y, de otra, de hacerlo frente a esa dinámica de movilización social descontrolada.
En términos económicos, la ingobernabilidad laboral tomó un nombre de época, “inflación”. El incremento de precios superó en 1976 el umbral del 26 %. Detrás de la inflación estaba la subida de los precios del petróleo que se iniciara en 1973, pero desde luego era mucho más importante la guerra monetaria que la patronal había lanzado contra la revuelta salarial. Desde 1970-1971, las luchas de fábrica lograron aumentos salariales del 20, el 30, el 40 e incluso el 50 % anual. En seis años, los salarios habían absorbido todo el crecimiento económico de una economía que entonces crecía al 7 %, sumando casi diez puntos porcentuales a la masa salarial sobre el total de la renta nacional. En términos políticos, la necesidad de contener los salarios se tradujo en la urgencia de alcanzar un “pacto social”.
Por eso, debiera sorprender poco que el primer gran pacto de la Transición, y que fuera firmado por todos los grandes partidos, no fuera político, sino económico. Apenas pasados un mes útil desde las elecciones, en octubre de 1977, los Acuerdos de la Moncloa confirmaron también para España el guión de la llamada política de rentas, esto es, del ataque al salario obrero, que inaugura formalmente el neoliberalismo en Europa.
La izquierda mayoritaria (PSOE y PCE) aceptó la recuperación del beneficio empresarial como motor de la recuperación económica, a costa de la devaluación del nivel de vida de los trabajadores. Les costó tres años, más o menos, imponer de nuevo la disciplina de fábrica. Entre medias, se institucionalizaron nuevos sindicatos (UGT y CCOO principalmente), definidos explícitamente como garantes de estos pactos y liquidadores del anterior espíritu asambleario, al tiempo que se fue imponiendo una política de “reconversión industrial” que empujó el paro obrero de una situación prácticamente cero a los dos millones de desempleados de 1980.
Puede que fuera, sin exageración, el miedo a la clase obrera lo que determinó que durante toda la década posterior la estrategia económica del país no se orientará tanto hacia la reindustrialización, como hacia una nueva terciarización de base inmobiliario-financiera. Al fin y al cabo, la nueva democracia española tenía su base antes en esas clases medias que dejó como legado el franquismo, que en las demandas de un movimiento obrero apenas asumible.
La democracia cumplida
En diciembre de 1978, la población española con las salvedades conocidas (Gipuzkoa y Bizkaia) votaron “sí” a la Constitución. El nuevo régimen político iba a ser en casi todo homologable al de las democracias europeas: libertades políticas y civiles, elecciones libres e incluso un tímido Estado de bienestar. En aquellos meses se forjó el “mito de la Transición”: un pueblo responsable y moderado, una clase política juiciosa y dispuesta al acuerdo y, sobre todo, un puñado de grandes figuras (Suárez, Carrillo, el rey, González, el propio Fraga) que supieron llevar a buen puerto una situación difícil.
Pero lo cierto es que a la Transición le quedaba todavía un buen trecho para consolidarse. Aunque sólo fuera porque en 1978-1979 estalló una nueva oleada de huelgas contra el pacto social. O porque entre 1974 y 1982, murieron más de 1.000 personas víctimas de las fuerzas de orden público y de los distintos grupos terroristas de extrema izquierda y extrema derecha.
En realidad, la situación no quedó sellada hasta el oscuro intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Un acto que exige una lectura poliédrica, a distintos niveles, pero que demostró a la vez que el “partido militar” podía dar alguna sorpresa y que las conexiones entre la oligarquía económica y la clase política (de todos los colores) se habían estrechado hasta el punto de hacer dimitir a un presidente del gobierno. Conviene recordar las palabras de Suárez en las que explicaba su dimisión, sólo unas semanas antes del golpe: “No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”
Para los partidos políticos, la consolidación de la Transición (entre 1978 y 1982) implicó asumir el desgaste del papel otorgado. El PCE fue seguramente quien pago el precio más alto: como los otros partidos “eurocomunistas” se perdió en la inanidad, entre la Escillla y Caribdis de su estalinismo interno y su función como guardián de los pactos sociales.
Quizás el viejo PCE del antifranquismo murió en 1976, con la vuelta de los líderes del exilio, pero el acta de su defunción no se tuvo hasta las elecciones 1982, cuando tras una interminable crisis interna obtuvo resultados que rozaron el extraparlamentarismo.
Fraga, el estratega de la reforma interna del franquismo, fue desplazado por los más jóvenes de la generación de Suárez. A Fraga le quedó, sin embargo, el papel de reorganizar los restos políticos del franquismo, y en sus propias palabras “civilizarlos” para formar el partido de la derecha española, Alianza Popular; el mismo que tras sucesivas fusiones con otros sectores acabó por dar forma al actual Partido Popular.
Suárez, el gran triunfador de las primeras elecciones de 1977, hizo un partido a su imagen y semejanza (UCD), nutrido con retoños del franquismo y con la oposición antifranquista más tibia. Fue el actor del “centro”, hasta que tomó tanto protagonismo como para despertar el recelo de todos aquellos que, dentro y fuera de su partido, acabaron por eliminarle. El crimen tuvo el formato de una larga tragedia que duró todo el año 1980. Al final, la UCD se repartió entre los socialdemócratas, cuyo destino se puede adivinar, y los liberales y democristianos que acabaron en el nuevo paraguas de Fraga.
También el PSOE vivió su crisis interna y la representó con toda la teatralidad de un país mediterráneo. Con la dirección en las manos de los jóvenes “sevillanos”, Felipe González y Alfonso Guerra, el partido socialista se preparó para ser un “partido de gobierno”. La organización se verticalizó, se abandonó el marxismo y el discurso se adaptó para afrontar la debacle de la UCD. No llegó al gobierno en las elecciones de 1979, pero en 1982 consiguió una mayoría absoluta que nunca más se ha repetido en la historia del país. Con el acceso de los socialistas al gobierno se daba por cumplida la Transición; y en cierto modo también el viejo programa de Fraga: el mismo que nunca hubiera podido completar el franquismo político.
El PSOE llegó al poder y se mantuvo en el gobierno durante los siguientes trece años (hasta 1995) y lo volvería a hacer entre 2004 y 2011. Ningún otro partido ha gobernado tanto tiempo en España y ningún otro se puede considerar tan identificado con la democracia española.
Fue el PSOE, no la derecha posfranquista, quien escribió el relato de la Transición y quien se apuntó el logro del cambio político en el país. Llegó al gobierno con un discurso de modernización social y cultural, y con el propósito de ingreso en Europa. Alcanzó al poder con palabras que le eran propias y que el franquismo político no podía emplear más que entre balbuceos.
Desprovisto de sus señas históricas, por los sucesivos congresos que van de 1972 y 1979, y por la entrada y posterior predominio de la nueva generación de Felipe González, el PSOE se había convertido en una expresión cultural y política del antifranquismo moderado de las clases medias españolas. No requería de mediaciones: en sus cuadros y en sus dirigentes era la encarnación de la expansión de la educación universitaria, del empleo profesional y de las ambiciones de una generación preparada y dispuesta a gobernar el país. De ahí su éxito social, y al mismo tiempo el odio que le concitó entre las viejas generaciones de las élites franquistas y también entre los jóvenes que nunca tuvieron las oportunidades de sus padres. El PSOE representaba una democracia moderna, por y para las clases medias.
La paradoja de la victoria socialista es que se produjo en una época que sólo pudo pasar bajo el signo del “progreso”, a costa de esconder bajo la alfombra una gran cantidad de miseria social. Los años ochenta fueron un periodo intenso de cambio, pero completamente asimétrico para las distintas parte de la sociedad. Para la clase obrera, que protagonizó y empujó el franquismo hacia su precipicio, fue la confirmación de su derrota.
Hasta 1986, el país perdió casi un millón y medio de empleo netos en la industria. Mientras los sindicatos mayoritarios se aferraban a la concertación con el patronal y el Estado, aproximadamente un millar de huelgas a menudo bastante radicalizadas (las luchas contra la reconversión), pero convenientemente aisladas por las nuevas burocracias políticas y laborales, ofrecieron el último canto de una especie social condenada a la extinción. La clase obrera del tardofraquismo desapareció en los años ochenta como un sujeto social significativo. Desde entonces el conflicto laboral sería, sólo y únicamente, un conflicto corporativo. Y desde entonces también buena parte de los barrios obreros se convirtieron en un desecho urbano hecho de paro de masas, alcoholismo y heroína. Una imagen familiar también en otros países.
Para las clases medias en cambio, y a pesar de la crisis, la Transición y luego los años ochenta fueron un periodo primero de consolidación y luego de expansión. Había márgenes suficientes para ello. El gasto público antes de la muerte de Franco era de apenas un 15 %. En los quince años que van desde los gobiernos de las Transición y hasta el final las dos primeras legislaturas socialistas se disparó hasta el 35 %. Buena parte se invirtió en educación, sanidad y vivienda. Era un pago debido al ciclo de luchas que se había extendido al territorio desde finales de los años setenta, una premisa de la estabilización social.
Otra parte se empleó en la multiplicación de la administración y de la burocracia política. En ese periodo se crearon, así, centenares de miles de empleos en los sistemas públicos de educación y sanidad, así como en las distintas administraciones. El Estado sirvió de paraguas para un segmento laboral protegido, a resguardo de la rápida reconversión de la economía española.
La guinda la puso la particular especialización de la economía española en el nuevo marco de la globalización financiera y que para el país pasó en todo momento por su incorporación a la Comunidad Económica Europea. Los dos grandes ciclos de crecimiento económico de la democracia, entre 1986 y 1991 y entre 1995 y 2007, fueron animados por la captación de gran cantidad de capitales globales flotantes que aterrizaban en sus mercados financieros e inmobiliarios, acompañados de una enorme expansión del crédito interno. En ambos periodos, la vivienda, una activo en propiedad de la mayoría de las familias, se convirtió en el trampolín de burbujas patrimoniales y de crédito con sorprendentes efectos en el consumo, a pesar del casi continuo estancamiento salarial.
Gracias a este modelo de crecimiento “anómalo”, pero bien adaptado a las nuevas condiciones de la globalización financiera, y en la que la sobremusculada industria turística e inmobiliaria del país jugó un papel central, el nuevo régimen político pudo funcionar con un grado notable de éxito. Durante 25 años, entre 1982 y 2007, de los que 17 fueron bajo mandato socialista, los equilibrios políticos establecidos durante la Transición funcionaron razonablemente bien. El país creció a un ritmo superior a los de su entorno, homologándose, y en algunas partidas superando, los estándares europeos.
Los partidos políticos jugaron sobre criterios más o menos consensuados, sobre la base de diferencias antes de orden simbólico que material entre la izquierda y la derecha institucionales, y entre los nacionalismos español, vasco y catalán. Más allá del régimen, sólo estaba una extrema izquierda deshecha y derrotada, y la acción terrorista de la ETA vasca, que a la postre servía como aviso perimetral para todos aquellos que querían ir más allá de la Constitución.
La sociedad española, ya sólidamente articulada en torno a la imagen democratizante de las clases medias, atravesó el periodo con algunas tensiones internas, pero suficientemente idiotizada con la imagen exitosa de la sociedad de propietarios y el acceso a estándares europeos de consumo por la vía del crédito. Materialmente, este particular tinglado se sostuvo también por la expansión del empleo femenino, que aunque precarizado hacia sus aportes a las rentas domésticas; y sobre todo por la entrada en las décadas de 1990 y 2000 de unos cinco millones de trabajadores transnacionales, que aunque infrarremunerados permitieron mantener los superávit de la seguridad social (las pensiones principalmente) y toda clase de servicios a bajo coste (cuidado de niños, ancianos, etc.) destinado a esas mismas clases medias autosatisfechas.
15 de mayo de 2011: la crisis se abre de nuevo
Esta arquitectura se vino abajo en 2007. Se puede decir que ya antes estaba tocada en sus cimientos. El Tratado de la Unión Europea de 1992, que promovió la unificación monetaria de los dos mil y sirvió de paraguas y combustible al último ciclo inmobiliario español, fue seguramente el punto de inflexión de la expansión de las clases medias en el país.
El control del gasto público y de la inflación a escala europea, y las nuevas rondas de liberalización económica, descargaron de competencias a los Estados miembros, especialmente a los más pequeños. En España, el gasto social frenó en seco, acompañado además por la llegada al gobierno de los populares (1996-2004). En paralelo, se inició una nueva política de externalización y subcontratación pública, similar a la que se estaba generalizando en el sector privado. Las consecuencias fueron una paulatina precarización del empleo profesional, que se añadía a lo que probablemente eran los mayores niveles de sobrecualificación de la Unión Europea. La economía española sólo daba trabajo a cinco millones de empleos que requerían cualificación universitaria, pero en el país había ya ocho millones de titulados.
El ciclo inmobiliario financiero de 1995-2007 generó empleo a espuertas (siete millones de puestos de trabajo) en el turismo, en la construcción, en los servicios de mercado y también en los servicios empresariales. Pero se trataba de empleo mal remunerado, con una elevada rotación laboral y altamente precarizado. El núcleo “legítimo” de las clases medias españolas estaba experimentando su entrada en el incierto laberinto de un mundo gobernado por el capital en dinero. El Estado ya no podría a acudir a su rescate. La brecha se experimentaba, no obstante, en términos generacionales: los hijos de la clase media no parecían estar logrando reproducir las expectativas de sus padres y de ellos mismos.
Durante un tiempo, al menos hasta el estallido de la crisis, estos efectos fueron ocultados por la increíble expansión de los precios de los inmuebles y de la construcción de nuevas viviendas. En 2007, el 87 % de los hogares era propietario de al menos una vivienda. En términos estrictamente nominales, las familias eran tres veces más ricas que en 1995. La sensación de euforia y riqueza de un capitalismo popular todavía triunfante relegó el problema de los jóvenes a un lugar secundario. Pero al retirar las muletas financieras, la crisis económica mostró sin paliativos la profunda crisis de la formación social española.
Para los hogares de ingresos modestos, que se habían hipotecado en la compra de su vivienda principal en los años previos, la depresión significó literalmente la ruina. El paro que en 2012 alcanzó los cinco millones sobre un total previo de venticuatro, añadido al hundimiento de los precios de la vivienda, dejó a casi un millón de familias sin casa, con el añadido de un insoportable deuda que la cruel legislación hipotecaria española no daba por anulada con el abandono de la propiedad. Sorprende poco que el movimiento por la vivienda, que congregó durante años a decenas de miles de personas a parar desahucios en toda la geografía del país, se convirtiera pronto en el movimiento social más importante.
Por añadidura, desde 2010, el diktat de austeridad impuesto por Europa dejó al Estado sin recursos para afrontar la crisis. La política de recortes mandó a la calle a decenas de miles de docentes públicos con contratos precarios, así como a otros tantos médicos, enfermeras y trabajadores de los ayuntamientos. El siempre débil sistema de bienestar amenazaba con desmoronarse en el curso de unos pocos años. El estallido del 15 de mayo de 2011 fue una reacción contra la dictadura financiera, contra el vaciamiento de contenidos de la democracia y contra la clase política española. Pero fue una reacción que partía de un lugar social particular, un lugar que resulta también clave para entender su éxito
A partir de la primavera de 2011, quienes estuvieron en las plazas liderando la protesta y quienes luego dirigirían Podemos, al igual que las candidaturas municipalistas que ganaron algunas de las ciudades más importantes del país (Madrid, Barcelona, Zaragoza), fueron los hijos de la los profesionales, de los periodistas, incluso de la clase política. Eran los retoños cada vez más desclasados de la clase media.
El protagonismo de este segmento relativamente pequeño de población fue, no obstante, la garantía de su éxito. Al fin y al cabo, era el espejo en el que la mayoría social reconocía su más valioso “activo colectivo”: el futuro. De ahí la perplejidad de los medios de comunicación, que no podían hablar sino con simpatía de aquellos muchachos y muchachas de máster universitario que estaban en paro, o que apenas cobraban mil euros o que tenían que emigrar del país porque no encontraban trabajo en España.
Como forma de expresión social, el 15M constituyó la demostración fehaciente de la quiebra de la sociedad española. El evidente desprestigio de una clase política envejecida y agitada por los continuos escándalos de corrupción, llevaba implícito la necesaria revisión de la historia del Transición y con ella de todos los equilibrios políticos que sostuvieron durante tres décadas la democracia española. La irrupción de Podemos, y el completo trastocamiento del sistema de partidos español, es quizás el mejor indicador de que este impugnación había sido algo más que superficial.
Tras casi diez años de crisis, nos encontramos en una época singular, menos en el final de un ciclo político que en el comienzo de algo completamente nuevo. La propia ambivalencia de lo que en España se conoce como “nueva política” (y que incluye a Podemos pero también a otra serie de fuerzas del “cambio”) es quizás la prueba de que vivimos un tiempo mórbido.
Tal ambigüedad se comprende en su permanente oscilación entre dos polos. De un lado, la ola de movimientos que surgió en 2011 ha abierto un campo de experimentación política que no tiene precedentes desde los años setenta y que apunta tanto a la constitución de nuevos sujetos políticos (como muestra el movimiento de vivienda), como a nuevas formas de democracia. De otro, es indudable que buena parte de lo ocurrido en este ciclo político se ha dejado seducir por la nostalgia de los buenos tiempos de la democracia española.
Esta propensión a la restauración del pacto social, en y por unas clases medias que probablemente no recuperen su vieja centralidad social, tiende a restaurar la normalidad de la política institucional. Sea como sea, de lo que podemos estar seguros, es que esta nueva crisis general se ha llevado por delante el franquismo sociológico que tanto admiraba Fraga y que constituyó los cimientos de la democracia española.